Ejercicios en Calor: Parte 1. Fundamentos de la Fisiología Térmica, Implicancias para el Rendimiento y Deshidratación
Douglas J. Casa, PhD, ATC, CSCS
University of Connecticut, Storrs, CT
Artículo publicado en el journal PubliCE del año 2017.
Publicado 11 de julio de 2017
Resumen
Objetivo: Presentar un tema de suma importancia como el de realizar ejercicios en calor en un formato que aporte fundamentos fisiológicos (Parte I) y luego volcar el contenido de la literatura disponible a recomendaciones sustanciales y útiles para que los entrenadores deportivos pueden implementar diariamente cuando trabajan con atletas que realizan ejercicios en condiciones de calor (Parte II).
Obtención de datos: Se realizó una búsqueda en las bases de datos MEDLINE y SPORT Discus entre 1980 y 1999, con los términos "hidratación", "calor", "deshidratación", "cardiovascular", "termorregulación", "fisiología" y "ejercicio" . Las citas restantes corresponden a otros trabajos conocidos en el tema
Síntesis de los datos: La Parte I presentará a los entrenadores deportivos algunas de las respuestas fisiológicas y de rendimiento básicas para realizar ejercicios en condiciones de calor.
Conclusiones/Recomendaciones: La supervisión médica de atletas que realizan ejercicios en ambientes calurosos requiere una comprensión profunda de las respuestas fisiológicas básicas y de las consideraciones respecto al rendimiento. La parte I de este artículo tiene como objetivo establecer las bases científicas para la aplicación eficiente de las recomendaciones sobre supervisión del rendimiento deportivo en condiciones de calor, que serán aportadas en la Parte II.
Palabras clave: cardiovascular, estrés por calor, termorregulación
El ejercicio en un ambiente caluroso, en comparación con un ambiente neutral, produce muchos cambios fisiológicos en la dinámica del cuerpo humano, entre los que se incluyen alteraciones en los sistemas circulatorio, termorregulador y endocrino. Muchos procesos fisiológicos interrelacionados trabajan juntos para mantener la presión arterial central, enfriar el cuerpo, mantener la función muscular y regular el volumen de fluídos. Intentar sostener el ejercicio (especialmente si es intenso) en un ambiente caluroso puede sobrecargar la capacidad del cuerpo para responder adecuadamente al estrés impuesto, lo que finalmente produce hipertermia, deshidratación, deterioro del rendimiento físico y mental, y golpes de calor potencialmente graves (incluso fatales).
Respuestas Circulatorias
Las respuestas circulatorias al ejercicio abarcan 3 componentes fundamentales: vasodilatación en la piel y en los músculos, vasoconstricción en los tejidos que no están activos y mantenimiento de la presión arterial (1) (Figura 1). La vasodilatación de la piel se manifiesta en proporción al grado de carga de calor (tanto exógena como endógena), (2, 3) y la cantidad de sangre suministrada a los músculos es regulada por la intensidad del ejercicio. La constricción del sistema vascular esplénico (que irriga los riñones, el estómago, y los demás órganos abdominales), y el aumento general en el gasto cardíaco, permiten un mayor flujo sanguíneo hacia los tejidos activos (4-7).
Sin embargo, cuando se realiza ejercicio intenso en condiciones de calor, el sistema cardiovascular (CV) simplemente no puede responder de manera simultánea a las demandas máximas de la piel (para disminuir la carga térmica) y de los músculos (1, 8). Finalmente, el mantenimiento de la presión sanguínea tendrá prioridad sobre el flujo sanguíneo hacia la piel (i.e., enfriamiento del cuerpo) y el flujo sanguíneo muscular (i.e., la capacidad de rendimiento), pero simultáneamente aumentará la tasa de hipertermia y la ineficiencia metabólica (1, 10, 11). Esta priorización puede provocar hipertermia, especialmente en poblaciones que realizan esfuerzo físico de intensidad máxima (soldados, atletas, etc.). Los cambios metabólicos se reflejan en un aumento en el nivel de lactato, que provoca una disminución del flujo sanguíneo hepático; vasoconstricción muscular (lo que influye en la eliminación de los desechos, suministro de oxígeno, capacidad buffer, etc.); y un aumento en la temperatura muscular (11). Las variaciones en el inicio de estos cambios pueden alterar la velocidad en la que el atleta se fatigará.
La disminución del retorno venoso reduce la estimulación de los barorreceptores sensibles a la presión de la zona derecha del corazón y la circulación pulmones (12). Los mensajes se envían a los centros de control medulares del sistema cardiovascular (CV), que pueden causar vasoconstricción muscular o cutánea, o ambas, preservando así la presión arterial y la función CV (1, 13). Se han encontrado disminuciones mínimas en el gasto cardíaco en sujetos que realizan ejercicios en intensidades submáximas en calor (1, 13, 14). Un aumento de la frecuencia cardiaca compensa la disminución del volumen sistólico y la capacidad CV no se ve afectada a menos que, por ejemplo, tasas de sudor extremas o sesiones de ejercicio prolongadas, puedan inducir una deshidratación significativa. Pero cuando se intenta realizar ejercicio máximo en calor, el límite finito de la frecuencia cardiaca no compensa las grandes disminuciones en el volumen sistólico, debido principalmente a la derivación de la sangre hacia la piel y hacia los músculos activos y a la deshidratación progresiva (1,7, 13). Rowell (1) concluyó que el resultado final es la disminución del VO2 y la capacidad de rendimiento.
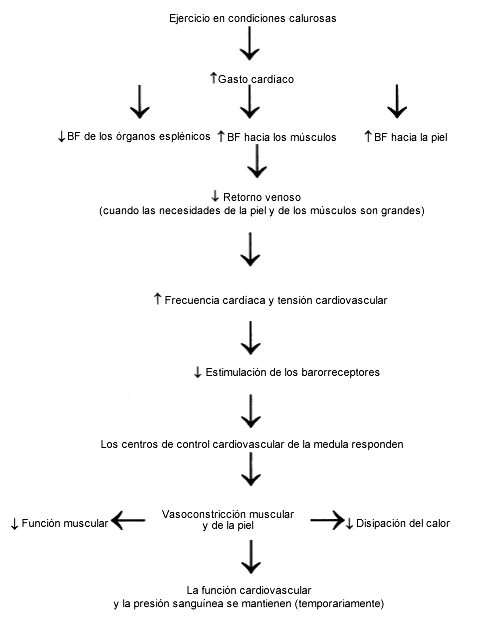
Figura 1. Posibles respuestas circulatorias frente al ejercicio en condiciones calurosas. (1-7, 9, 12, 13). BF= Flujo sanguíneo
Respuestas de termorregulación
Las respuestas circulatorias y termorreguladoras están interrelacionadas, una influye a la otra y recíprocamente. El grado de estrés impuesto por el ejercicio en un ambiente caluroso está determinado por la carga térmica. Si el atleta desea continuar el ejercicio en un nivel de rendimiento consistente, la ganancia de calor debe ser igualada (o estrechamente equiparada) por la disipación del calor. Entre los factores exógenos que contribuyen a la adquisición de calor se encuentran la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la humedad, la radiación solar (directa e indirecta), la radiación térmica del suelo y la ropa (15). La temperatura ambiente y la humedad son los principales contribuyentes; la falta de viento en presencia de alta humedad y alta temperatura ambiente puede producir un severo estrés por calor porque la sudoración abundante no enfría el cuerpo (el sudor no se evapora de la piel), lo que exacerba la hipertermia (16). El factor endógeno predominante es el calor metabólico de la contracción muscular (capaz de aumentar 15 a 20 veces durante el ejercicio en adultos jóvenes sanos), que está profundamente influenciado por la intensidad del ejercicio.
El cuerpo intenta equilibrar la temperatura interna mediante la disipación del calor por conducción, convección, evaporación y radiación (15, 17). La disipación de calor durante el ejercicio depende de la temperatura ambiente. A medida que aumenta la temperatura ambiente, la radiación y la convección disminuyen notablemente; La pérdida de calor por conducción es insignificante casi siempre (15, 18). La convección se ve comprometida por un cambio de gradiente de temperatura que se produce entre los vasos sanguíneos periféricos y la piel. La pérdida de calor por evaporación se convierte así en el mecanismo de disipación de calor predominante para un sujeto que realiza ejercicio en un entorno caluroso. En un ambiente caliente y seco, la evaporación puede explicar hasta un 98% del enfriamiento, mientras que en un ambiente húmedo y caluroso, la evaporación sigue representando casi el 80% (el resto es en gran parte convección y radiación) (18). La respuesta de sudor es fundamental para la refrigeración de todo el cuerpo durante el ejercicio en calor; cualquier alteración en este mecanismo (por ejemplo, alta humedad, deshidratación) puede tener efectos profundos sobre la función fisiológica y el rendimiento deportivo. El lector puede consultar los trabajos de Stitt (17) y Werner (15) para obtener un análisis en profundidad de las ecuaciones de equilibrio térmico, pero, en resumen, la adquisición de calor (proveniente de fuentes exógenas y endógenas) debe ser igualada por las 4 vías de disipación de calor combinadas para mantener el equilibrio térmico: calor almacenado= producción de calor menos disipación de calor o más adquisición de calor. Esto se puede expresar como ±S = (M-W) ± C ± K ± R-E, donde S es calor almacenado en el cuerpo, M es la producción de calor metabólico, W es el trabajo externo, y C, K, R y E representan la convección, conducción, radiación y evaporación, respectivamente (17, 19).
Cuando la disipación de calor no logra compensar la adquisición (toma) de calor, la hipertermia aumenta el flujo sanguíneo de la piel y, dependiendo de las condiciones ambientales, el calor es liberado a través de convección, radiación y evaporación (19). Los cambios en el flujo sanguíneo de la piel están regulados no sólo por la temperatura corporal, si no que también por la presión sanguínea, la temperatura del flujo sanguíneo hacia el cerebro, los gradientes de temperatura entre core y piel, el metabolismo muscular, etc. Tal como se discutió anteriormente, el mantenimiento de la presión sanguínea tiene prioridad sobre la disipación del calor.
Kenney y Johnson (2) y Sawka y Wenger (7) realizaron estudios sobre la integración de estos procesos reguladores, y del importante papel de los mecanismos eferentes que controlan el flujo sanguíneo de la piel (es decir, la supresión pasiva del tono constrictor, vasoconstricción refleja y vasodilatación activa). Los cambios inherentes en la tasa de sudoración y enfriamiento corporal asociados con los cambios en el flujo sanguíneo de la piel ayudan a controlar la hipertermia (el principal controlador de la tasa de sudoración). Los trabajos de Nadel (10) y Sato (20) ofrecen la mejor explicación de la secreción de sudor ecrino. Las temperaturas del aire mas altas se asocian con un aumento de la sudoración (21). Dado que sólo la evaporación es un modo eficiente de disipación del calor en esta situación, el estrés fisiológico se profundiza por la disminución del volumen de líquido extracelular asociado con la sudoración abundante. En el corto plazo, el cuerpo se está enfriando, pero el aumento de la deshidratación altera la capacidad funcional CV, lo que puede producir una disminución del flujo sanguíneo hacia la piel y de la tasa de sudoración, a medida que el cuerpo intenta mantener la circulación central y la presión sanguínea.
En un ambiente más frío (con un mayor gradiente de temperatura entre el flujo sanguíneo de la piel y la temperatura de la misma), el cuerpo puede evitar la hipertermia mientras minimiza las pérdidas de fluidos por convección y radiación. En un ambiente cálido y húmedo, todas las variables críticas trabajan en contra del individuo que está realizando ejercicio: la convección y la radiación son casi inexistentes (10), y la evaporación se anula por el pequeño gradiente de presión de vapor de agua (7). Sin disipación de calor, se produce deshidratación y la temperatura del core se eleva a una tasa potencialmente peligrosa (22). La disminución de la función fisiológica asociada con la hipertermia está ampliamente documentada (23), y la tasa de aparición de hipertermia puede estar influenciada por la aptitud física (15), la aclimatación (24), el tipo de ejercicio (25), la edad (26) y por otros factores.
Implicaciones para el Rendimiento
El efecto aditivo de los diferentes tipos de estrés que provoca el ejercicio en condiciones de calor afectará en última instancia el rendimiento deportivo. Además, el ejercicio en condiciones de calor provoca frecuentemente deshidratación (ya que las tasas de sudoración rara vez se equiparan con las tasas de rehidratación), lo que exacerba aún más la situación (27, 28). Es extremadamente difícil separar los efectos del calor y de la deshidratación, porque generalmente se producen simultáneamente durante el ejercicio prolongado, pero algunos investigadores han intentado equiparar la pérdida de sudor con la ingesta de líquidos durante el ejercicio. Rowell et al (29) observaron una gran disminución en el volumen sistólico a pesar de mantener el volumen sanguíneo central. Una mejor aptitud física y una mejor aclimatación al calor aumentan la tolerancia al calor independientemente, pero de manera similar y optimizan la tolerancia al calor cuando se combinan (30).
Sawka et al (31), observaron una disminución del 7% en la potencia aeróbica máxima en condiciones de calor, en comparación con los sujetos euhidratados en temperaturas frías. Febbraio et al (32) y Galloway y Maughan (33) observaron los efectos del aumento de la temperatura sobre la capacidad de realizar ejercicio hasta el agotamiento. Febbraio et al. (32) observaron que los sujetos podían realizar ejercicios durante 95 minutos a 37 °F (2,78 °C), 75 minutos a 68 °F (20 °C) y sólo 33 minutos a 104 °F (40 °C), lo que indica una relación lineal inversa entre la temperatura ambiente y la capacidad de rendimiento. La diferencia de 20 minutos en los 2 ambientes más fríos es un recordatorio importante de que el calor extremo no es necesario para potenciales disminuciones en el rendimiento. Galloway y Maughan (33) coincidieron e informaron que los sujetos realizaron ejercicios durante 92 minutos a 52°F (11,11 °C), 83 minutos a 70°F (21,11 °C) y 51 minutos a 86 °F (30 °C). Estos estudios apoyaron el concepto de Sawka et al. (34) referente a que el estrés por calor y la deshidratación pueden actuar independientemente para comprometer la función fisiológica, cuando las demandas extremas de flujo sanguíneo de la piel producen una disminución del gasto cardíaco, lo que a su vez limita el suministro de sangre oxigenada a todo el cuerpo. Cuando el estrés por calor y la deshidratación se presentan juntos (como suelen hacerlo), esta condición fisiológica se potencia. A medida que empeoran las condiciones ambientales, además de la disminución en el rendimiento aumenta la probabilidad de sufrir golpe de calor por esfuerzo. El Colegio Americano de Medicina del Deporte (22) presentó un análisis conciso de cómo determinar cuando las condiciones ambientales impiden la actividad física y cuales procedimientos es necesario implementar para asegurar una participación segura en un ambiente caluroso (esto será abordado en la Parte II).
Deshidratación y Ejercicio
Cada sistema fisiológico del cuerpo humano está influenciado por la deshidratación severa. El grado de deshidratación determinará cuánto se verán afectados estos sistemas. La Figura 2 describe términos similares que se utilizan para describir pérdidas y ganancias de agua. El trabajo de Sawka y colaboradores (34, 36) es definitivo en el ámbito de la hipohidratación y su impacto en el rendimiento y la función fisiológica. Su laboratorio, ubicado en el Instituto de Investigación de Medicina Ambiental del Ejército de los Estados Unidos en Natick, MA, es uno de los lugares mas importantes del mundo para investigar la capacidad del cuerpo humano para realizar ejercicio en diferentes ambientes.
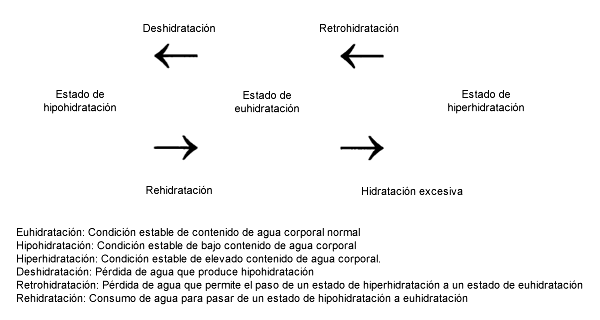
Figura 2. Aclaración de la terminología que se utiliza para describir las pérdidas y ganancias de agua corporal durante el ejercicio. Adaptado con autorización de Epstein y Amstrong (86). También se utiliza el término “retrohidratación”, cortesía de P.M.Meenen, Julio 1999.
Cambios fisiológicos
Identificar por separado los cambios fisiológicos particulares que producen disminución en el rendimiento es difícil, si no imposible. La interrelación de los sistemas del cuerpo humano hace que cualquier cambio que se produce en un sistema repercuta en los otros sistemas. Sin embargo, investigaciones recientes han comenzado a descubrir lo que ocurre cuando un atleta se deshidrata durante el ejercicio. La deshidratación induce cambios en las respuestas termorregulatorias, cardiovasculares, plasmáticas, gastrointestinales, endocrinas, musculares y metabólicas frente al ejercicio (37, 38).
Como discutimos anteriormente, el sistema CV de un sujeto hipohidratado que realiza ejercicio intenta mantener la presión de llenado cardiaco sacrificando la circulación periférica (1), pero la hipohidratación junto con la disipación de calor en la piel y el aumento del flujo sanguíneo muscular limitan la capacidad cardiovascular (CV), independientemente de cuanta sangre sea desplazada desde la periferia hacia la circulación central (1, 39, 40). La mayor viscosidad y el menor volumen de sangre que regresa al corazón disminuyen la presión de llenado y, a su vez, el volumen sistólico (14, 41, 42). Para contrarrestar estos cambios, la frecuencia cardíaca alcanza su límite, pero luego el gasto cardíaco comienza a disminuir, desencadenando respuestas del sistema cardiovascular que limitan la función de la piel y de los músculos (34, 43). El resultado final es una menor capacidad para disipar el calor, y por lo tanto, la producción de calor es superior a la pérdida de calor. El exceso de calor junto con una disminución de la perfusión muscular limita el rendimiento y provoca estrés térmico (1, 35).
El ejercicio realizado en condiciones de deshidratación tiene algunos efectos sobre el sistema termorregulador (34, 44, 49) (Tabla 1) y puede invalidar las ventajas fisiológicas obtenidas por el aumento de la aptitud física (24, 50) y la aclimatación térmica (24, 51). Sawka et al. (36) observaron una disminución de la tolerancia al calor (en más de la mitad) en sujetos con una deshidratación de 8% del peso corporal y observaron que los soldados cuando estaban hipohidratados se agotaban con temperaturas del core mas bajas. Aunque 8% es una cantidad extrema de deshidratación rara vez observada en el ámbito deportivo, el estudio resalta la disminución de la tolerancia al calor que se asocia con la deshidratación.
El cuerpo humano está compuesto por aproximadamente 65% de agua, en forma de fluido extracelular (plasma e intersticial) e intracelular (52). En reposo con hidratación normal, aproximadamente el 45% del peso corporal es líquido intracelular, el 15% es fluido intersticial y el 5% es plasma (52). El ejercicio, el estrés térmico y la deshidratación influyen en la redistribución de los fluidos corporales a través de cambios en la presión hidrostática y osmótica (52, 53). Por ejemplo, debido a que el sudor es hipotónico con respecto al plasma, el atleta deshidratado experimenta hiperosmolaridad plasmática, la deshidratación leve provoca en su mayoría pérdidas de líquidos en el espacio extracelular, pero a medida que la deshidratación avanza, se pierde proporcionalmente más líquido del espacio intracelular (54, 55). Nose et al. (56) informaron que la pérdida de líquido intracelular y extracelular se produce mayormente en el músculo y en la piel. Esta regulación selectiva de los fluidos corporales preserva el ambiente interno de los órganos más esenciales: por ejemplo, el cerebro y el hígado (35). Los cambios en la distribución de los fluidos corporales están asociados con la capacidad de movilizar fluidos desde el espacio intracelular, lo que está íntimamente relacionado con la concentración de sodio en el sudor (57). Por lo tanto, las menores concentraciones de sodio en el sudor observadas luego de la aclimatación al calor podrían ayudar a conservar el volumen de plasma durante la deshidratación. En última instancia, la redistribución de fluidos provocada por la deshidratación produce una hiperosmolaridad hipovolémica (58), que estimula el volumen y los receptores de líquidos en el cuerpo para conservar los fluidos y estimular la rehidratación (52).
Tabla 1. Efectos de regulación térmica del ejercicio en deshidratación (34, 44-49)
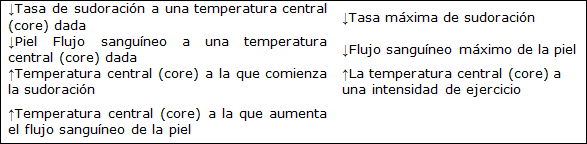
Los cambios en el plasma han sido mencionados como la causa principal de los cambios que se producen en la regulación térmica durante la hipohidratación. La hiperosmolaridad (59-61) y la hipovolemia (46, 62) son probablemente responsables de los cambios observados en el flujo sanguíneo de la piel y enla tasa de sudoración, y de los aumentos resultantes en la temperatura del core (9, 35, 40). Fortney et al. (46) afirman que la hipovolemia es la principal responsable de los cambios en la regulación térmica a través de la reducción en el volumen de sangre central, lo que podría alterar la retroalimentación con el hipotálamo a través de los barorreceptores auriculares. Los centros termorreguladores hipotalámicos pueden entonces disminuir el volumen de sangre que perfunde la piel en un intento de restablecer un volumen de sangre central normal. Algunos estudios han apoyado esta hipótesis, (63, 64) pero claramente no es la única variable que influye en la termorregulación durante la hipohidratación.
Se han propuesto dos hipótesis principales para explicar el papel de la hiperosmolaridad en el sistema de termorregulación. La primera es una fuerte influencia de la presión osmótica sobre el espacio intersticial, que puede limitar el aporte de fluidos disponibles para las glándulas sudoríparas ecrinas (65). Aunque esta presión es probable que ejerza alguna influencia, parece más factible que la regulación cerebral, la segunda hipótesis, tenga la mayor responsabilidad. Las neuronas que rodean los centros de control termorregulador del hipotálamo son bastante sensibles a la osmolaridad (66, 67). Así, los cambios en el plasma que irriga al hipotálamo pueden afectar la regulación del agua corporal y el deseo de consumo de líquidos (40, 43). El cuerpo humano está bien equipado para identificar pequeños cambios en el entorno interno y responder con las modificaciones apropiadas. Si bien las investigaciones podrán algún día identificar una contribución proporcional de la antigua discusión hiperosmolaridad versus hipovolemia, es muy probable que ambos aspectos sean considerados siempre como los principales factores de contribución de los mecanismos que alteran la regulación del fluidos corporales. Los cambios musculares potenciales asociados con la deshidratación incluyen un aumento en la tasa de síntesis de glucógeno, (11, 48), un compromiso en la capacidad de amortiguación (capacidad buffer) del tejido muscular, (38), temperatura muscular elevada (68) y un bajo intercambio de sustratos (11, 38). Estos factores son provocados por una disminución en el flujo sanguíneo que irriga el tejido muscular, lo que puede alterar la dinámica durante la recuperación entre contracciones (69). Estos cambios musculares se producirían cuando el ejercicio tenga una duración superior a 30 segundos, lo cual es razonable desde una perspectiva metabólica (70). Estos argumentos apoyan la noción de que la fuerza durante la actividad a corto plazo no se ve afectada hasta que la deshidratación se hace mas pronunciada, en gran parte debido al hecho de que la energética muscular de la actividad a muy corto plazo es, en su mayor parte, autónoma y, por lo tanto, no está influenciada por los cambios en el flujo sanguíneo (38).
Implicaciones para el rendimiento
Las investigaciones que han estudiado papel de la deshidratación en la fuerza muscular han obtenido resultados contradictorios. Algunos estudios han observado una disminución en el rendimiento (71, 74), mientras que otros no han observado cambios (14, 75). Sin embargo, cuando se observaban reducciones de la fuerza, generalmente ocurrían cuando la deshidratación superaba una disminución del peso corporal del 5% (34, 49) Además, la deshidratación producida por restricción de fluidos parece ser más perjudicial que la causada por el ejercicio y el estrés por calor, por lo tanto, la restricción de fluidos puede inducir parcialmente un déficit calórico (34).
Las investigaciones sobre la resistencia muscular son un poco más concluyentes. En general, la deshidratación del 3% al 4% provoca una disminución en el rendimiento, pero algunos estudios que analizaron niveles de deshidratación mas severos no observaron diferencias en el rendimiento (34). Horswill (38) concluyó que en los luchadores (frecuentemente hipohidratados), la hipohidratación junto con actividad muscular máxima o casi máxima, de una duración superior a los 30 segundos, pueden combinarse para disminuir el rendimiento Las condiciones ambientales también pueden desempeñar un papel importante en la resistencia muscular, (34, 68) y, dado que la mayor hipohidratación ocurre a menudo en condiciones calurosas, es necesario realizar más estudios para analizar esta relación.
La investigación sobre la potencia aeróbica máxima y la capacidad de realizar trabajo físico para ejercicios extendidos es también relativamente concluyente y consistente. La potencia aeróbica máxima suele disminuir cuando la deshidratación supera la reducción de 2% al 3% del peso corporal y cuando se realizan ejercicios en condiciones de calor, las disminuciones son exageradas (34). Casi todos los estudios que han analizado la capacidad física de trabajo han observado cierta disminución en el rendimiento (34). Se puede observar una disminución incluso con una hipohidratación de solo 1% a 2% en un ambiente frío (80, 81). Pinchan et al. (82) y Walsh et al. (83) observaron disminuciones en la capacidad de trabajo físico con una deshidratación inferior al 2% durante el ejercicio de alta intensidad en condiciones de calor. Tal como se esperaba, cuando la deshidratación se incrementó, la capacidad de trabajo físico disminuyó, a veces hasta en un 35% a 48% (84), y la capacidad de trabajo físico a menudo disminuyó, aun cuando no se observaron cambios en la potencia aeróbica máxima (80, 81, 85). Buskirk y Puhl (69) sugirieron que algunas de estas disminuciones con niveles bajos o moderados de hipohidratación podrían deberse en parte a una mayor percepción de fatiga. El grado de cambio en la función fisiológica dependerá de varios parámetros del ejercicio tales como la intensidad y la duración, del estrés ambiental y de actores individuales.
CONCLUSIÓN
El ejercicio en calor desencadena una alteración en el medio interno del cuerpo humano. Comprender las respuestas requiere una gran capacidad para enfocarse en muchos procesos fisiológicos independientes que funcionan de manera conjunta. El atleta busca que estos sistemas puedan cumplir con todos los desafíos, pero a menudo el calor excesivo, la deshidratación o ambos, causan cierto grado de disminución en el rendimiento. La segunda parte de esta serie de dos partes sobre el ejercicio en condiciones calurosas, intentará identificar el modo en que entrenadores y atletas pueden trabajar para minimizar la disminución del rendimiento maximizando la disipación de calor y el balance de fluidos corporales.
AGRADECIMIENTO
Deseo dedicar este trabajo a la memoria de mi antiguo supervisor, PhD Deán Leo W. Anglin, Jr. El falleció mientras escribía este artículo. Era un visionario en el campo de la educación, y la pasión que lo impulsaba era contagiosa. Me esforzaré en su memoria.
Referencias
1. Rowell L.B. (1986). Human Circulation Regulation During Physiological Stress. New York, NY: Oxford University Press; 1986.
2. Kenney W.L., Johnson J.M. (1992). Control of skin blood flow during exercise. Med. Sci. Sports Exerc.24:303-312.
3. Nadel E.R. (1980). Circulatory and thermal regulations during exercise. Fed. Proc. 1980;39:1491-1497.
4. Laughlin M.H., Korthuis R.J., Duncker D.J., Bache R.J. (1996). Control of blood flow to cardiac and skeletal muscle during exercise. In: Rowell LB, Shepherd JT, eds. Exercise: Regulation and Integration of Múltiple Systems. New York, NY: Oxford University Press; 1996:705-769.
5. Rowell L.B., Blackmon J.R., Martín R.H., Mazzarella J.A., Bruce R.A. (1965). Hepatic clearance of indocyanine green in man under thermal and exercise stresses. J. Appl. Physiol. 20:384-394.
6. Rowell L.B., Bregelmann G.L., Blackmon J.R., Twiss R.D., Kusumi F. (1968). Splanchnic blood flow and metabolism in heat-stressed man. J. Appl. Physiol. 24:475-484.
7. Sawka M.N., Wenger C.B. (1988). Physiological responses to acute exercise-heat stress. In: Pandolf KB, Sawka M.N., González RR, eds. Human Performance Physiology and Environmental Medicine at Terrestrial Extremes. Dubuque, IA: Brown and Benchmark.97-152.
8. Holtz J. (1996). :Peripheral circulation: fundamental concepts, comparative aspects of control in specific vascular sections, and lymph flow. In: Greger R, Windhorst U, eds. Comprehensive Human Physiology: From Cellular Mechanisms to Integration. New York, NY: Springer; 1865-1915.
9. Henry JP, Gauer OH. (1959). The influence of temperature upon venous pressure in the foot. J. Clin. Invest. 1950;29:855-862.
10. Nadel E.R. (1979). Control of sweating rate while exercising in the heat. Med. Sci. Sports Exerc. 11:31-35.
11. Young A.J. (1990). Energy substrate utilization during exercise in extreme envi-ronments. Exerc. Sport Sci. Rev.18:65-117.
12. Coyle E.F. (1991). Cardiovascular functíon during exercise: neural control factors. Sports Sci. Exchange.4:34.
13. Rowell L.B., O'Leary D..S, Kellogg D.L. (1996). Integration of cardiovascular control systems in dynamic exercise. In: Rowell LB, Shepherd JT, eds. Exercise: Regulation and Integration of Multiple Systems. New York, NY: Oxford University Press; 1996:770-738.
14. Saltin B. (1964). Circulatory response to submaximal and maximal exercise after thermal dehydration. J. Appl. Physiol. 19:1125-1132.
15. Werner J. (1993). Temperature regulation during exercise: an overview. In: Gisolfi CV, Lamb D.R., Nadel E.R., eds. Exercise, Heat, and Thermoregulation. Dubuque, IA: Brown and Benchmark:49-77.
16. Nadel E.R. (1990). Limits imposed on exercise in a hot environment. Sports Sci. Exchange. 3:27.
17. Stitt J.T. (1993). Central regulation of body temperature. In: Gisolfi C.V., Lamb D.R., Nadel E.R., eds. Exercise, Heat, and Thermoregulation. Dubuque, IA: Brown and Benchmark.:1-39.
18. Armstrong L.E., Maresh C.M. (1993). The exertional heat illnesses: a risk of athletic participation. Med. Exerc. Nutr. Health.2:125-134.
19. Cooper K.E. (1996). Regulation of body temperature. In: Greger R, Windhorst U, eds. Comprehensive Human Physiology: From Cellular Mechanisms to Integration. New York, NY: Springer:2199-2206.
20. Sato K. (1993). The mechanism of eccrine sweat secretion. In: Gisolfi CV, Lamb D.R., Nadel E.R., eds. Exercise, Heat, and Thermoregulation. Dubuque, IA: Brown and Benchmark:85-110.
21. Nadel E.R., Cafarelli E., Roberts M.F., Wenger C.B. (1979). Circulatory regulation during exercise in different ambient temperatures. J. Appl. Physiol. 46:430-437.
22. Armstrong L.E., Epstein Y., Greenleaf J.E., et al. (1996). American College of Sports Medicine position stand: heat and cold illnesses during distance running. Med. Sci. Sports Exerc.28(12):i-x.
23. Bergh U., Ekblom B. (1979). Physical performance and peak aerobic power at different body temperatures. Med. Sci. Sports Exerc. 46:885-889.
24. Buskirk E.R., Iampietro P.F., Bass D.E. (1958). Work performance after dehydration: effects of physical conditioning and heat acclimatizatíon. J. Appl. Physiol.12:189-194.
25. Irion G.L. (1987). Responses of distance runners and sprinters to exercise in a hot environment. Aviat Space Environ Med.58:948-953.
26. Pandolf K.B. (1997). Aging and human heat tolerance. Exp. Aging Res.23: 69-105.
27. Convertino V.A., Armstrong L.E., Coyle E.F., et al. (1996). American College of Sports Medicine position stand: exercise and fluid replacement. Med. Sci. Sports Exerc.28(l):i-vii.
28. Greenleaf J.E. (1992). Problem: thirst, drinking behavior, and involuntary dehydration. Med Sci Sports Exerc. 24:645-656.
29. Rowell L.B., Marx H.J., Bruce R.A., Conn R.D., Kusumi F. (1966). Reductions in cardiac output, central blood volume, and stroke volume with thermal stress in normal men during exercise. J. Clin. Invest.45:1801-1816.
30. Roberts M.F., Wenger C.B., Stolwijk A.J., Nadel E.R. (1977). Skin blood flow and sweating changes following exercise and heat acclimation. J. Appl. Physiol.43:133-137.
31. Sawka M.N., Young A.J., Cadarette B.S., Levine L., Pandolf K.B. (1985). Influence of heat stress and acclimation on maximal aerobic power. Eur.J.Appl. Physiol.;59:294-298.
32. Febbraio M.A., Parkin J.A., Baldwin L., Zhao S., Carey M.F.(1995). Metabolic indices of fatigue in g R.J. (1995). Effect of ambient temperature on the capacity to perform prolonged exercise in man. J. Physiol.489:35-36.
34. Sawka M.N., Montain S.J., Latzka W.A. (1996). Body fluid balance during exercise-heat exposure. In: Buskirk EW, Puhl SM, eds. Body Fluid Balance: Exercise and Sport. New York, NY: CRC Press:139-157.
35. Sawka M.N., Pandolf K.B. (1990). Effect of body water loss on physiological functíon and exercise performance. In: Gisolfi CV, Lamb DR, eds. Fluid Homeostasis During Exercise. Carmel, IN: Brown and Benchmark:1-30.
36. Sawka M.N., Young A.J., Latzka W.A., Neufer P.D., Quigley M.D., Pandolf K.B. (1992). Human tolerance to heat strain during exercise: influence of hydration. J. Appl. Physiol.73:368-375.
37. Murray R. (1995). Fluid needs in hot and cold environments. Int. J. Sport Nutr.5:S62-S73.
38. Horswill C.A. (1992). Applied physiology of amateur wrestling. Sports Med.14:114-143.
39. Coyle E.F., Montain S.J. (1993). Thermal and cardiovascular responses to fluid replacement during exercise. In: Gisolfi C.V., Lamb D.R., Nadel E.R., eds. Exercise, Heat, and Thermoregulation. Dubuque, IA: Brown and Benchmark; 179-212.
40. Sawka M.N. (1992). Physiological consequences of hypohydration: exercise performance thermoregulation. Med. Sci. Sports Exerc.24:657-670.
41. González-Alonso J., Mora-Rodriguez R., Below P.R., Coyle E.F. (1995). Dehydration reduces cardiac output and increases systemic and cutaneous vascular resistance during exercise. J. Appl. Physiol.79:1487-1496.
42. Sproles C.B., Smith D.P., Byrd R.J., Alien T.E. (1976). Circulatory responses to submaximal exercise after dehydration and rehydration. J. Sports Med. 16:98-105.
43. Armstrong L.E., Maresh C.M., Gabaree C.V., et al. (1997). Thermal and circulatory responses during exercise: effects of hypohydration, dehydration, and water intake. J. Appl. Physiol. 82:2028-2035.
44. Sawka M.N., Young A.J., Francesconi R.P, Muza S.R., Pandolf K.B. (1985). Thermo-regulatory and blood responses during exercise at graded hypohydration levéis. J. Appl. Physiol.59:1394-1401.
45. Sawka M.N., González R.R., Young A.J., Dennis R.C., Valeri C.R., Pandolf K.B. (1989). Control of thermoregulatory sweating during exercise in the heat. Am. J. Physiol. 257:R311-R316.
46. Fortney S.M., Nadel E.R., Wenger C.B., Bove J.R. (1981). Effect of blood volume on sweating rate and body fluids in exercising humans. J. Appl. Physiol. 51:1594-1600.
47. Nadel E.R., Fortney S.M., Wenger C.B. (1980). Effect of hydration state on circulatory and thermal regulations. J. Appl. Physiol.49:715-721.
48. Murray R. (1996). Dehydration, hyperthermia, and athletes: science and practice. J. Athl. Train. 31:248-252.
49. Adolph E.F., ed. (1947). Physiology of Man in the Desert. New York, NY: Interscience;
50. Cadarette B.S., Sawka M.N., Toner M.M., Pandolf K.B. (1984). Aerobic fitness and the hypohydration response to exercise heat-stress. Aviat. Space Environ. Med.55:507-512.
51. Sawka M.N., Hubbard R.W., Francesconi R.P., Horstman D.H. (1983). Effects of acute plasma volume expansión on altering exercise-heat performance. Eur. J. Appl. Physiol. 51:303-312.
52. Greenleaf J.E., Morimoto T. (1996). Mechanisms controlling fluid ingestion: thirst and drinking. In: Buskirk ER, Puhl SM, eds. Body Fluid Balance: Exercise and Sport. New York, NY: CRC Press::1-17.
53. Senay L.C. (1979). Effects of exercise in the heat on body fluid distribution. Med. Sci. Sports. 11:42-48.
54. Costill D.L., Cote R., Fink W. (1976). Muscle water and electrolytes following varied levéis of dehydration in man. J. Appl. Physiol. 40:6-11.
55. Durkot M.J., Martínez O., Brooks-McQuade D., Francesconi R. (1986). Simultaneous determination of fluid shifts during thermal stress in a small-animal model. J. Appl. Physiol. 61:1031-1034.
56. Nose H., Morimoto T., Ogura K. (1983). Distribution of water losses among fluid compartments of tissues under thermal dehydration in the rat. Jpn. J. Physiol.33:1019-1029.
57. Nose H., Mack G.W., Shi X., Nadel E.R. (1988). Shift in body fluid compartments after dehydration in humans. J. Appl. Physiol. 65:318-324.
58. Szlyk-Modrow P.C., Francesconi R.P., Hubbard R.W. (1996). Integrated control of body fluid balance during exercise. In: Buskirk ER, Puhl SM, eds. Body Fluid Balance: Exercise and Sport. New York, NY: CRC Press; 117-136.
59. Candas V., Libeit J.P., Brandenberger G., Sagot J.C., Amoros C., Kahn J.M. (1986). Hydration during exercise: effects on thermal and cardiovascular adjustments. Eur. J. Appl. Physiol. 55:113-122.
60. Harrison M.H., Edwards R.J., Fennessy P.A. (1978). Intravascular volume and tonicity as factors in the regulation of body temperature. J. Appl. Physiol. 44:69-75.
61. Senay L.C. Jr. (1979). Temperature regulation and hypohydration: a singular view. J. Appl. Physiol. 1979;47:1-7.
62. Fortney SM, Vroman NB, Beckett WS, Permutt S, LaFrance ND. (1988). Effect of exercise hemoconcentration and hyperosmolality on exercise responses. J Appl Physiol. 1988;65:519-524.
63. Gaddis G.M., Elizondo R.S. (1984). Effect of central blood volume decrease upon thermoregulation responses to exercise in the heat. Fed. Proc.43: 627.
64. Mack G., Nose H., Nadel E.R. (1988). Role of cardiopulmonary baroreflexes during dynamic exercise. J. Appl. Physiol.65:1827-1832.
65. Nielsen B., Hansen G., Jorgensen S.O., Nielsen E. (1971). Thermoregulation in exercising man during dehydration and hyperhydratíon with water and saline. Int. J. Biometeorol.15:195-200.
66. Nakashima T., Hori T., Kiyohara T., Shibata M. (1984). Effects of local osmolality changes on medial preoptic thermosensitive neurons in hypothalamic slices. In Vitro Thermal Physiol.9:133-137.
67. Silva N.L., Boulant J.A. (1984). Effects of osmotic pressure, glucose and temperature on neurons in preoptic tissue slices. Am. J. Physiol.247:R335-R345.
68. Edwards R.H.T., Harris R.C., Hultman E., Kaijser L., Koh D., Nordesjo L. (1972). Effect of temperature on muscle energy metabolism and endurance during successive isometric contractions, sustained to fatigue, of the quadriceps muscle in man. J. Physiol. (Lond).220:335-352.
69. Buskirk E.R., Puhl S.M. (1996). Effects of acute body weight loss in weight-controlling athletes. In: Buskirk ER, Puhl SM, eds, Body Fluid Balance: Exercise and Sport. New York, NY: CRC Press:283-296.
70. Horswill C.A. (1993). Weight loss and weight cycling in amateur wrestlers: implications for performance and resting metabolic rate. Int. J. Sports Nutr.3:245-260.
71. Bosco J.S., Terjung R.L., Greenleaf JE. (1968). Effects of progressive hypohydration on maximal isometric muscular strength. J. Sports Med. Phys. Fitness.8:81-86.
72. Bosco J.S., Greenleaf J.E., Bernauer E.M., Card D.H. (1974). Effects of acute dehydration and starvation on muscular strength and endurance. Acta Physiol. Pol. 25:411-421.
73. Houston M.E., Marrin D.A., Green H.J., Thomson J.A. (1981). The effect of rapid weight loss on physiological function in wrestlers. Physician Sportsmed.9(ll):73-78.
74. Webster S., Rutt R., Weltman A. (1990). Physiological effects of a weight loss regimen practiced by college wrestlers. Med. Sci. Sports Exerc.22: 229-234.
75. Animan K., Karvonen M.J. (1961). Weight reduction by sweating in wrestlers, and its effect on physical fitness. J. Sports Med. Phys. Fitness.1:58-62.
76. Bijlani R.L., Sharma K.N. (1980). Effect of dehydration and a few regimes of rehydration on human performance. Indian J. Physiol. Pharmacol. 24:255-266.
77. Torranin C., Smith D.P., Byrd R.J. (1979). The effect of acute thermal dehydration and rapid rehydration on isometric and isotonic endurance. J. Sports Med. Phys. Fitness. 19:1-9.
78. Mnatzakian P.A., Vaccaro P. (1982). Effects of 4% dehydration and rehydration on hematological profiles and muscular endurance of college wrestlers. Med. Sci. Sports Exerc. 14:117s.
79. Serfass R.C., Stull G.A., Alexander J.F., Ewing J.L. (1968). The effects of rapid weight loss and attempted rehydration on strength and endurance of the hand-gripping muscles in college wrestlers. Res. Q. Exerc. Sport. 55:46-52.
80. Caldwell J.E., Ahonen E., Nousiainen U. (1984). Differential effects of sauna-, diuretic- and exercise-induced hypohydration. J. Appl. Physiol. 57: 1018-1023.
81. Armstrong L.E., Costill D.L., Fink W.J. (1985). Influence of diuretic-induced dehydration on competitive running performance. Med. Sci. Sports Exerc. 17:456-461.
82. Pinchan G., Gauttam R.K., Tomar O.S., Bajaj A.C. (1988). Effects of primary hypohydration on physical work capacity. Int. J. Biometeorol..32: 176-180.
83. Walsh R.M., Noakes T.D., Hawley J.A., Dennis S.C. (1994). Impaired high-intensity cycling performance time at low levéis of dehydration. Int. J. Sports Med. 15:392-398.
84. Craig E.N., Cummings E.G. (1966). Dehydration and muscular work. J. Appl. Physiol. 21:670-674.
85. Burge C.M., Carey M.F., Payne W.R. (1993). Rowing performance, fluid balance, and metabolic function following dehydration and rehydration. Med. Sci. Sports Exerc. 25:1358-1364.
86. Epstein Y., Armstrong L.E. (1999). Fluid-electrolyte balance during labor and exercise: concepts and misconceptions. Int. J. Sport Nutr.9:1-12.