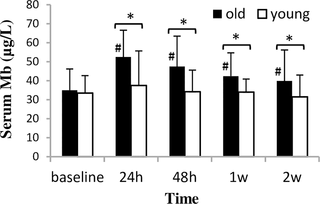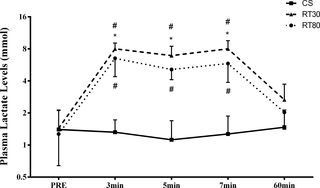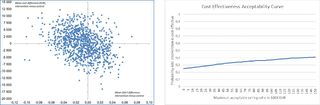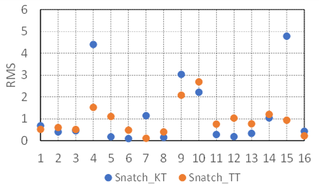Resumen
Los objetivos de este estudio fueron examinar las diferencias en las conductas de actividad física en función del estado y el sexo del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), para probar las diferencias en la autoeficacia en la actividad física (PASE), la satisfacción con el peso corporal (BWS) y el disfrute de actividad física en función del estado serológico respecto del VIH, y para determinar si PASE, BWS y el disfrute están asociados con la actividad física diaria (PA diaria), actividades de fortalecimiento muscular y comportamiento sedentario de jóvenes con y sin VIH. En el estudio participaron un total de 250 jóvenes VIH positivos (VIH+) y VIH negativos (VIH-) de Botswana de entre 12 y 23 años (media = 17,87, DE = 2,24). El grupo VIH+ (n = 88) fue reclutado de un estudio previo de intervención nutricional y terapia antirretroviral (TAR) de 12 meses. El grupo VIH (n = 162) fue seleccionado aleatoriamente de escuelas secundarias públicas de primer y segundo ciclo (secundaria) en Gaborone y sus alrededores. El PASE, el BWS, el disfrute de la actividad física, la actividad física diaria, el fortalecimiento muscular, el índice de masa corporal (IMC) y el comportamiento sedentario de los participantes se obtuvieron utilizando elementos de la Encuesta de vigilancia de conductas de riesgo en jóvenes. El análisis multivariado de varianza (MANOVA) mostró que el grupo VIH- (METRO = 1,20, SE = 0,06, CI = 1,08 a 1,32) tenían una AF diaria significativamente mayor que el grupo VIH+ (METRO = 0,99, SE = 0,08, CI = 0,82 a 1,15). El grupo VIH (METRO = 0,91, SE = 0,06, CI = 0,79 a 1,03) también informaron participar significativamente más en actividades de fortalecimiento muscular que el grupo VIH+ (METRO = 0,63, DAKOTA DEL SUR = 0,08, CI = 0,47 a 0,78). Los análisis de regresión múltiple mostraron que un mayor PASE (pag < .001) y mayor disfrute de la AF (pag < .01) fueron predictivos de una mayor actividad física diaria. Los participantes VIH-tuvieron un PASE más alto pero un BWS más bajo en comparación con los participantes VIH+. Se observaron diferencias de sexo y edad en actividades de fortalecimiento muscular y comportamiento sedentario. Este estudio respalda hallazgos previos sobre la asociación de las creencias de eficacia con la actividad física diaria y las actividades de fortalecimiento muscular. Los hallazgos tienen implicaciones para las intervenciones de AP dirigidas a la promoción de la salud y la mitigación de los efectos de vivir con VIH/SIDA.
Introducción
La autoeficacia es uno de los correlatos psicológicos más estudiados de la actividad física (AF) y las conductas de ejercicio (1–3). Un constructo clave de la teoría del aprendizaje social de Bandura (4,5), la autoeficacia se define como la confianza que poseen los individuos sobre su capacidad para ejecutar un curso de acción incluso en circunstancias desafiantes. Las creencias de eficacia están influenciadas por factores controlables e incontrolables, como el dominio de la tarea, el modelado de roles, el apoyo social y el refuerzo de conductas, así como por las autoevaluaciones de habilidades y competencias.4). Utilizando este marco, los estudios han informado una relación recíproca entre la confianza de niños y adolescentes en sus habilidades motoras y su capacidad para realizar actividades físicas (6,7). Específicamente, la autoeficacia en la actividad física (PASE) se ha asociado con una mayor participación a largo plazo en la AF (8–11). Otras variables que se han asociado con la participación en AF en niños y jóvenes son el disfrute de la actividad física (disfrute de AF) y la satisfacción con el peso corporal (BWS) (8,12,13,14).
El disfrute de la AF se relaciona con motivos intrínsecos, como estados de ánimo, sentimientos y actitudes, incluido el puro placer de participar en la AF.14). El disfrute de la AF ha sido reportado en la literatura como uno de los principales determinantes de la AF en niños y adolescentes (15, 16). Esta relación puede variar según el sexo, el tipo de actividad y otros factores como la imagen corporal. En su estudio, Butt y colegas (15) encontraron que los adolescentes varones se divertían más que las mujeres en actividades en las que podían ejercer las características físicas de la AF. La imagen corporal representó diferencias de sexo significativas, donde las mujeres, pero no los hombres, informaron mejoras en la imagen corporal como una razón importante para su participación en la AF y la falta de tiempo como una barrera para la participación. El estudio también informó que las diferencias sexuales en la percepción de la imagen corporal aumentan con la edad, donde, a medida que envejecen, las mujeres se vuelven más conscientes de la forma y apariencia de su cuerpo que los hombres.
BWS se refiere a la discrepancia entre la imagen corporal actual/real e ideal y el peso corporal, donde las puntuaciones de menor magnitud sugieren satisfacción y las puntuaciones de mayor magnitud sugieren insatisfacción (17). BWS es parte del concepto más amplio de autoestima, pero se centra en las percepciones y actitudes sobre el peso corporal, la apariencia física y, hasta cierto punto, la capacidad física (18–20). La evidencia de la investigación ha establecido relaciones entre la insatisfacción con el peso corporal, la depresión, las autoevaluaciones negativas y la baja participación en la AF (21,22,23). Sin embargo, se sabe poco sobre cómo estos factores afectan el comportamiento de AF de los jóvenes que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH+) en comparación con sus homólogos VIH negativos (VIH-). También hay información limitada sobre si los comportamientos de AF de los dos grupos son similares. Unos pocos estudios conocidos sobre el BWS entre personas VIH+ que reciben terapia antirretroviral (TAR) sugieren que los desafíos emocionales asociados con la pérdida de grasa periférica y el aumento de grasa central no son infrecuentes (24,25). La autopercepción de los cambios en la grasa corporal también se ha asociado con riesgos de menor adherencia al TAR (24). Dado que la participación regular en AF se ha asociado con mejoras en la autopercepción física en todas las poblaciones, es posible que esto haya agregado beneficios para las personas que reciben TAR, que incluyen una mayor adherencia al TAR, una mayor sensación de bienestar y mayores niveles de AF.
No se pueden ignorar las percepciones culturales sobre la imagen corporal y el peso corporal y su impacto potencial en el disfrute de la AF y el BWS. Algunos estudios sugieren que es probable que las sociedades africanas asocien la delgadez con mala salud y un estatus socioeconómico más bajo, mientras que la delgadez podría verse positivamente en la mayoría de las sociedades occidentales (26,27). Esto puede variar según el grupo de edad. Un estudio de adolescentes urbanos y rurales en Botswana informó que los adolescentes con sobrepeso y obesidad estaban más insatisfechos con su peso y proporciones corporales que aquellos con un peso corporal óptimo (28). Los hombres estaban más insatisfechos con su fuerza y tono muscular que las mujeres. La evidencia de otras partes de África sugiere que los adultos prefieren un tamaño corporal más grande, mientras que los jóvenes tienden a preferir un tamaño corporal más delgado (29,30). La evidencia despierta cierta curiosidad sobre los determinantes psicosociales de la AF y el comportamiento sedentario entre los jóvenes VIH+ que reciben TAR.
Sin embargo, hay datos limitados sobre la AF y el comportamiento sedentario en niños y jóvenes que viven con el VIH y sobre el TAR, especialmente en los países en desarrollo. Esto es a pesar de la evidencia que muestra que las personas que viven con VIH son susceptibles a síntomas psicológicos debilitantes, incluyendo fatiga crónica y ansiedad (31), lo que puede afectar negativamente las conductas de AF. Dado que estos y otros factores se han asociado con la inactividad en la población general, es igualmente probable que afecten la AF y el comportamiento sedentario de las personas que viven con el VIH. Serían muy informativas las investigaciones que examinen si la evidencia existente sobre los determinantes psicosociales de la AF y el comportamiento sedentario de varias poblaciones juveniles se aplica igualmente a los jóvenes VIH+. La evidencia puede ampliar el conocimiento existente y crear una mejor comprensión de los complejos determinantes de la AF y el comportamiento sedentario en todas las poblaciones.
Para proporcionar más contexto, los datos globales de AF más recientes entre los jóvenes indican que los niveles de AF generalmente están por debajo de las pautas basadas en evidencia de 60 minutos de actividad diaria de intensidad moderada-vigorosa (12,13). Sin embargo, una limitación importante de esta investigación, destacada en una revisión exhaustiva de la literatura realizada por Cortis et al. (8), se centra en las poblaciones de ingresos medios altos a altos en Europa, América del Norte y Australia. Estas poblaciones muy estudiadas tienden a ser similares en una variedad de variables demográficas, como raza, cultura, ingresos, salud y bienestar, y calidad de vida. Por el contrario, la evidencia procedente de países de ingresos bajos y medios, minorías étnicas y personas que viven con el VIH sigue siendo limitada. Esta falta de evidencia impide nuestra capacidad para comprender hasta qué punto las relaciones entre la AF y las variables psicosociales son invariantes en relación con factores como el estatus socioeconómico y las enfermedades crónicas.
En un estudio a gran escala en 34 países africanos, los investigadores examinaron la actividad física y los comportamientos sedentarios entre adolescentes de 13 a 15 años (32). Los investigadores informaron que en los 34 países sólo el 24% de los hombres y el 15% de las mujeres cumplían con los niveles de AF recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre los adolescentes de Botswana, los hombres pasaban un promedio de 1,5 días activos por semana en comparación con 1 día por semana para las mujeres. Botswana estaba entre siete países donde al menos el 25% de los hombres y el 29% de las mujeres pasaban 3 o más horas por día en comportamientos sedentarios como mirar televisión, hablar con amigos y jugar videojuegos. Los datos confirman que la AF regular en Botswana es inferior a las pautas recomendadas y sugiere la importancia de explorar variables que puedan predecir la AF en esta población. Además, los datos descriptivos informados en este estudio ignoran los efectos potenciales del estado serológico respecto del VIH en el comportamiento de AF. Esta información sería relevante para comprender la salud y el bienestar general de los jóvenes en países donde las altas tasas de prevalencia del VIH pueden ser motivo de preocupación. Basado en estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en 2018 (33), la tasa de prevalencia del VIH entre los jóvenes de Botswana de 15 a 24 años fue del 5,6% para los hombres y del 11,2% para las mujeres. Alrededor del 84% de todos los jóvenes infectados estaban recibiendo terapia antirretroviral (TAR). Un estudio previo de AF y nutrición en el que participaron niños que recibían TAR indicó que participaban menos en AF (34). Esta evidencia tiene implicaciones significativas para el manejo de enfermedades y la salud y el bienestar general de esta población. La tasa de prevalencia también sugiere la necesidad de realizar más investigaciones sobre la AF y el comportamiento sedentario como indicadores potenciales de la calidad de vida relacionada con la salud en la población afectada.
Los datos limitados sobre las relaciones entre PASE, BWS, el disfrute de la AF y la AF y el comportamiento sedentario entre los jóvenes en un contexto africano hacen que sea imperativo investigar estas relaciones. Dada la evidencia existente de un estigma que asocia la delgadez con la mala salud en las poblaciones del sur de África, será interesante examinar las variaciones en BWS y PA entre jóvenes VIH+ y VIH-. Es probable que dicha evidencia ofrezca una mejor comprensión de cómo las creencias de eficacia y el BWS pueden afectar o verse afectados por la participación en la AF entre las personas que viven con el VIH. La evidencia también puede ser útil para el desarrollo de estrategias adecuadas para la promoción de la AF entre las personas que viven con el VIH. Por lo tanto, los propósitos de este estudio fueron:
- Determinar si existen diferencias en la actividad física diaria, las actividades de fortalecimiento muscular y el comportamiento sedentario según el estado de VIH y el sexo, controlando la edad y el IMC.
- Determinar si los correlatos psicosociales de la AF (PASE, BWS y disfrute de la AF) difieren en función del estado serológico respecto del VIH, controlando la edad, el sexo y el IMC.
- Examinar si PASE, BWS y el disfrute de la AF están asociados con la AF diaria, las actividades de fortalecimiento muscular y el comportamiento sedentario, controlando la edad, el sexo y el IMC.
Materiales y métodos
Participantes
En el estudio participaron un total de 250 jóvenes VIH+ y VIH- (138 mujeres) de entre 12 y 23 años (media = 17,87, DE = 2,24). El grupo VIH+ (n = 88) formó parte de un ensayo de control aleatorio previo de TAR y nutrición de 12 meses de duración en el que participaron 201 niños de entre 5 y 12 años (34,35). Los participantes de este grupo fueron reclutados para el primer estudio en el momento de su inscripción inicial en un programa de TAR ofrecido por una clínica pediátrica. Ese estudio finalizó 6 años antes que el actual. En el momento del estudio actual, el grupo había logrado avances significativos en la salud y el bienestar general hasta el punto de que eran comparables a sus grupos sin VIH…