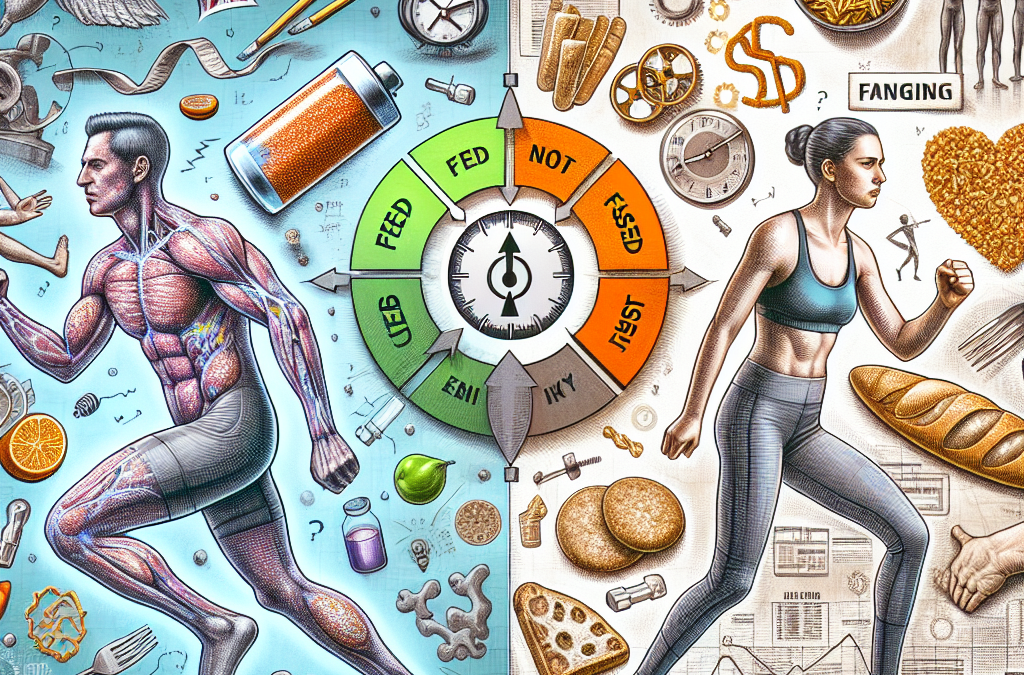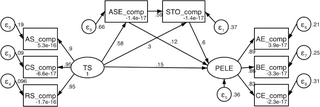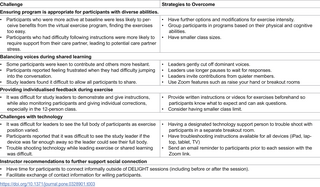Resumen
Introducción
Las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) pueden presentar inicialmente debilidad muscular, que es un síntoma debilitante que puede mejorarse mediante la realización de actividades de fortalecimiento muscular. Actualmente, los efectos de las intervenciones motoras para el fortalecimiento muscular en personas con ELA no están claros. Esta revisión pretende analizar los efectos de las intervenciones motoras para el fortalecimiento muscular en personas con ELA.
Métodos y análisis
Se incluirán ensayos clínicos aleatorizados, no aleatorizados y cuasiexperimentales que evalúen a individuos con ELA de ambos sexos, de 18 años o más, que hayan recibido intervenciones motoras para el fortalecimiento muscular considerando todas las prácticas que pueden conducir a un aumento de la fuerza, la resistencia, la potencia y la hipertrofia muscular. No se aplicará ninguna restricción de idioma, ubicación o fecha de publicación. Se realizarán búsquedas en las bases de datos MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library (CENTRAL), SPORTDiscus y Physiotherapy Evidence Database (PEDro). También se realizarán búsquedas en US National Institutes of Health Ongoing, ClinicalTrials.gov y en las listas de referencias de los estudios incluidos. Dos revisores examinarán de forma independiente los títulos y resúmenes y extraerán datos de los estudios incluidos. La calidad metodológica de los estudios incluidos se evaluará mediante la escala PEDro y la certeza de la evidencia mediante el enfoque GRADE. Un tercer investigador resolverá los desacuerdos. Los hallazgos se presentarán en formato de texto y tabla. Un metanálisis comparará los efectos de las intervenciones motoras para el fortalecimiento muscular versus placebo u otras intervenciones.
Introducción
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por el deterioro de las neuronas motoras superiores e inferiores de la corteza, el tronco encefálico y la médula espinal. La ELA se puede clasificar según la aparición de los síntomas como espinal o bulbar (1, 2). La prevalencia mundial de ELA es de cuatro a seis casos por cada 100.000 personas, siendo el tipo espinal más frecuente en el 58% al 82% de los casos (3).
Los síntomas pueden variar según el sitio de inicio de la enfermedad, que es un factor importante en la progresión de la enfermedad (4). Los síntomas de la ELA espinal aparecen inicialmente en las extremidades superiores o inferiores en forma de debilidad muscular, fatiga o dolor. Los síntomas de la ELA bulbar están relacionados con el bulbo cerebral e incluyen debilidad de los músculos faciales, fasciculaciones en la lengua y los labios, disfagia, disartria y afectación de los músculos respiratorios, que pueden provocar la muerte por insuficiencia respiratoria.5). Las complicaciones respiratorias, como la neumonía por aspiración, también pueden estar relacionadas con la debilidad de los músculos orofaciales de las personas con ELA (6). La aparición progresiva de debilidad muscular observada en la ELA espinal reduce el rendimiento funcional (7) y afecta la movilidad, las actividades diarias y la calidad de vida (8).
Los individuos sanos pueden presentar desuso, es decir, atrofia y debilidad muscular, con niveles reducidos de actividad física, como resultado de la disminución de la actividad/inactividad/reducción de la demanda muscular durante períodos prolongados (9). Por el contrario, las personas con ELA experimentan un deterioro neurológico debido a una demanda excesiva de los músculos, conocida como sobreuso (10). Se sabe que un síntoma debilitante de la ELA es la debilidad muscular periférica, que puede mejorarse con fisioterapia que realice intervenciones de fortalecimiento muscular, con el objetivo de reducir las deficiencias y mejorar la función y la calidad de vida, y que pueden adaptarse a las necesidades y capacidades individuales.11).
Los ejercicios terapéuticos, cuando se prescriben adecuadamente y se tienen en cuenta las etapas de la ELA, promueven beneficios fisiológicos y psicológicos en esta población. Por lo tanto, los ejercicios aeróbicos y de resistencia de intensidad baja a moderada centrados en los grupos musculares menos afectados o no afectados por la enfermedad pueden ser beneficiosos, especialmente en las etapas tempranas y medias de la ELA (12). Estos ejercicios pueden preservar la fuerza de los músculos del tronco y las extremidades y mejorar la capacidad y la función aeróbica.
La evidencia más reciente demuestra que los ejercicios aeróbicos pueden mejorar la capacidad funcional de las personas con ELA. Además, los ejercicios terapéuticos pueden ayudar a reducir el deterioro muscular en personas con ELA y facilitar el desempeño de las actividades de la vida diaria (13). Una revisión sistemática ha demostrado que los ejercicios aeróbicos y de resistencia combinados afectan positivamente la fuerza muscular. Sin embargo, los estudios incluidos consideraron todas las intervenciones para mejorar la salud sin centrarse únicamente en la fuerza muscular (14). Cabe señalar que la mayoría de la evidencia disponible para esta población se centra en programas de ejercicios con predominio de modalidades aeróbicas, ejercicios pasivos y estiramientos, con una atención relativamente limitada a los ejercicios de fortalecimiento muscular (14, 15), que son intervenciones que pueden conducir no solo a una mejora de la fuerza, sino también a un aumento de la resistencia, la potencia y la hipertrofia muscular en personas con ELA (16).
Estudios recientes han demostrado que el músculo esquelético juega un papel importante en la ELA, teniendo un impacto directo en la debilidad muscular progresiva, más allá de lo que ocurre únicamente como respuesta a la denervación (17). Por lo tanto, el desarrollo de programas de tratamiento debe considerar los fenotipos clínicos de la ELA, las características individuales, la expresión de desuso y uso excesivo, y la naturaleza rápida, progresiva y deteriorante de la enfermedad, apuntando principalmente a la fuerza muscular para mejorar la función muscular (17).
La falta de evidencia de alta calidad sobre el fortalecimiento muscular en personas con ELA puede influir negativamente en la calidad de la rehabilitación que se ofrece actualmente a esta población. Por ello, este estudio tiene como objetivo analizar la evidencia sobre los efectos de las intervenciones motoras para el fortalecimiento muscular en personas con ELA.
Materiales y métodos
Este protocolo de revisión sistemática se informa de acuerdo con los Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis (PRISMA-P) (18). El estudio fue registrado en el Open Science Framework (OSF) en https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZFA7H.
Criterios de elegibilidad
Los criterios de elegibilidad se establecieron de acuerdo con la estrategia PICOTS (Participantes, Intervenciones, Comparaciones, Resultados, Tiempo y Diseño del estudio). Ensayos clínicos aleatorizados, no aleatorizados y cuasiexperimentales realizados con pacientes adultos, de todas las edades, de ambos sexos y con diagnóstico de ELA definitiva, probable o posible (19) se incluirán si se proporciona el texto completo o información suficiente sobre intervenciones motoras para el fortalecimiento de los músculos periféricos. Se excluirán los estudios con intervenciones motoras para el fortalecimiento de los músculos respiratorios.
Diseño del estudio.
Se incluirán ensayos clínicos aleatorizados, no aleatorizados y cuasiexperimentales que evalúen intervenciones motoras centradas en el fortalecimiento muscular de los miembros superiores, miembros inferiores, cara, cuello y tronco en personas con ELA. Se incluirán estudios cruzados si los datos de las intervenciones motoras (de control y experimentales) se presentan por separado.
Intervenciones y comparaciones.
Se considerará cualquier modalidad de tratamiento o intervención que tenga como objetivo el fortalecimiento muscular de miembros superiores, miembros inferiores, cara, cuello y músculos del tronco, como ejercicios terapéuticos (utilizando peso libre, máquina, banda elástica, mancuernas, peso corporal, utilizando dispositivos neumáticos) y electroestimulación. Se considerará fortalecimiento muscular todas aquellas prácticas que puedan conducir al aumento de la fuerza, la resistencia, la potencia y la hipertrofia muscular. No se incluirán estudios que hayan realizado intervenciones centradas en los músculos respiratorios.
Para el grupo control se considerará:
- cualquier otra intervención que no tenga como objetivo el fortalecimiento muscular (por ejemplo, ejercicios de movilización pasiva, estiramientos, relajación, masoterapia, musicoterapia, entre otros);
- intervención mínima, incluyendo educación sobre el mantenimiento de las actividades de la vida diaria, folletos y técnicas de conservación de energía, entre otros;
- placebo o ninguna intervención.
Medidas de resultados
- El resultado primario será la fuerza muscular periférica evaluada mediante la prueba muscular manual (MMT) (20), escala de calificación de fuerza muscular (20), isocinético (21), o dinamómetro de mano (22).
- Los resultados secundarios incluirán la activación muscular, evaluada mediante electromiografía (EMG); función, evaluada mediante la Escala de calificación funcional de la esclerosis lateral amiotrófica revisada (ALSFRS-r) (23); fatiga, evaluada mediante la Escala de Gravedad de la Fatiga (FSS) (24) o la escala de Borg de percepción del esfuerzo (RPE) (25); y eventos adversos, como dolor, malestar, fatiga u otros reportados por los estudios incluidos.
Puntos temporales de las evaluaciones
Los datos de resultados extraídos de los estudios incluidos se referirán a:
- evaluación de referencia (antes de la intervención);
- evaluación final (inmediatamente después de la intervención; efectos agudos);
- evaluaciones de seguimiento, hasta tres meses (corto plazo) o después de tres meses (largo plazo) de la intervención.
Estrategia de búsqueda
Se realizarán búsquedas en las bases de datos MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library (CENTRAL), SPORTDiscus y Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Además, se buscarán en los sitios web Ongoing y ClinicalTrials.gov de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (www.clinicaltrials.gov/) se buscarán para su registro en el ensayo y se seleccionarán los estudios potenciales a partir de las listas de referencias de los estudios incluidos. No se aplicará ninguna restricción en cuanto a idioma, ubicación y fecha de publicación.
La estrategia de búsqueda para la base de datos MEDLINE se presenta en la Apéndice S1 y se adaptará a otras bases de datos según el tipo de estudio (es decir, ensayos clínicos), la población (es decir, individuos con ELA) y las intervenciones (es decir, fortalecimiento muscular).
Cribado y extracción de datos.
La selección de estudios, la eliminación de duplicados y la extracción de datos se realizarán utilizando el software RayyanⓇ (Revisión Sistemática Inteligente) (26). Dos revisores (AAS y DNA) examinarán los títulos y resúmenes de forma independiente y eliminarán los duplicados. A continuación, se leerán los estudios potencialmente elegibles en texto completo y se seleccionarán de acuerdo con los criterios de inclusión. Los desacuerdos se resolverán mediante discusión y, si es necesario, se consultará a un tercer autor (STS). La evaluación se registrará en un diagrama de flujo PRISMA (18).
Los mismos dos revisores extraerán los datos de los estudios incluidos utilizando una hoja de extracción de datos preparada por los investigadores que contiene el nombre del primer autor, el año de publicación, el diseño del estudio, el tamaño de la muestra, las características de los participantes, las medidas de resultado, las características de la intervención y los resultados. Se contactará a los autores de los estudios incluidos para obtener aclaraciones o en caso de que falten datos.
Evaluación del riesgo de sesgo.
Dos autores (AAS y STS) evaluarán el riesgo de sesgo en los estudios incluidos utilizando la escala PEDro (27). Este instrumento consta de 11 criterios que evalúan la calidad metodológica de los ensayos controlados aleatorizados y determina la calidad del estudio en función de una puntuación que va de 0 a 10. Las puntuaciones más altas significan una mejor calidad metodológica; las puntuaciones inferiores a cinco se consideran de baja calidad metodológica. Cualquier desacuerdo será resuelto por un tercer revisor (LRDM).
Análisis y procesamiento de datos
Los análisis estadísticos se realizarán utilizando la versión web de Review ManagerⓇ. Para los resultados continuos, se seleccionará la diferencia de medias cuando las herramientas y las unidades de medición sean las mismas. Se utilizará la diferencia de medias estandarizada cuando las herramientas y las unidades de medición difieran. Los datos se informarán según el tamaño del efecto y los intervalos de confianza del 95 %. Para los resultados dicotómicos (eventos adversos), se utilizará el odds ratio para medir los efectos del tratamiento con intervalos de confianza del 95 %.
Heterogeneidad.
La heterogeneidad estará determinada por χ2 Y yo2 valores. Si P ≥ 0,1, I2 ≤ 50%, lo que indica baja heterogeneidad, se utilizará el modelo de efectos aleatorios para el metanálisis. Si P < 0,1, I2 > 50%, lo que indica heterogeneidad entre estudios, la fuente de heterogeneidad se explorará mediante análisis de subgrupos (28).