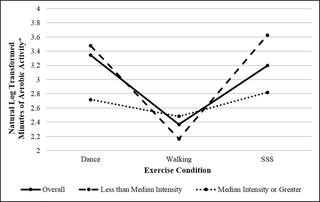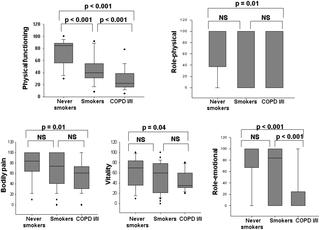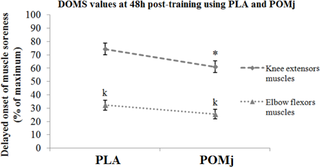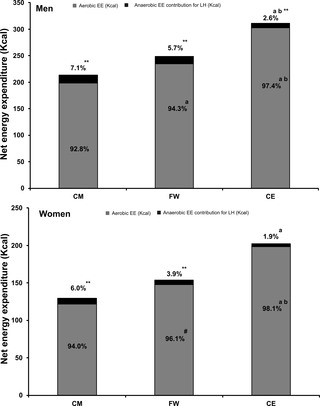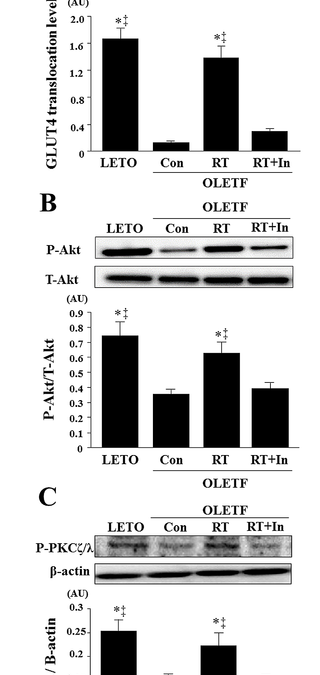Resumen
Actualmente no se conocen completamente los efectos de la debilidad muscular en el habla. Investigamos las relaciones entre la presión máxima de la lengua y la transición del segundo formante en adultos con diferentes tipos de disartria. Se centró en la pendiente en la transición del segundo formante porque refleja la velocidad de la lengua durante la articulación. Se incluyeron sesenta y tres hablantes de japonés con disartria (edad media, 68 años; rango intercuartil, 58 a 77 años; 44 hombres y 19 mujeres) ingresados en hospitales de cuidados intensivos y de convalecencia. También se incluyeron treinta hablantes neurológicamente normales de entre 19 y 85 años (edad media, 22 años; rango intercuartil, 21,0 a 23,8 años; 14 hombres y 16 mujeres). La relación entre la presión máxima de la lengua y la función del habla se evaluó mediante análisis de correlación en el grupo con disartria. La inteligibilidad del habla, la tasa de diadococinesia oral y la pendiente del segundo formante se basaron en el índice de alteración del habla. Más de la mitad de los hablantes tenían disartria de leve a moderada. Los hablantes con disartria mostraron una presión máxima en la lengua, inteligibilidad del habla, tasa de diadococinesia oral y pendiente del segundo formante significativamente menores que los hablantes neurológicamente normales. Sólo la pendiente del segundo formante se correlacionó significativamente con la presión máxima de la lengua (r = 0,368, p = 0,003). La relación entre la pendiente del segundo formante y la presión máxima de la lengua mostró una correlación similar en el análisis de subgrupos divididos por sexo. La tasa de diadococinesia oral, que está relacionada con la velocidad de articulación, se ve afectada por el encendido/apagado de la voz, la apertura/cierre mandibular y el rango de movimiento. Por el contrario, la pendiente del segundo formante se vio menos afectada por estos factores. Estos resultados sugieren que la fuerza isométrica máxima de la lengua está asociada con la velocidad del movimiento de la lengua durante la articulación.
Introducción
La disartria es un trastorno neurológico del habla caracterizado por anomalías en la fuerza muscular, la estabilidad, el tono, la velocidad, el rango de movimiento y/o la precisión del control de los órganos del habla (p. ej., lengua, labios y laringe) para la producción del habla.1). Entre estos trastornos motores multidimensionales, la debilidad muscular se asocia con una disminución de la velocidad del ejercicio, que se especula que está asociada con un habla lenta.2). Esta hipótesis ha recibido apoyo mixto dependiendo de la correspondencia entre la realización de la tarea de repetición de sílabas, llamada diadococinesis oral (oral-DDK) o velocidad de movimiento alterno, y la debilidad muscular.3–5). Sin embargo, las revisiones actuales no han reportado una relación significativa entre la fuerza de la lengua y los indicadores relacionados con el habla, como la inteligibilidad del habla, la tasa de articulación y la tasa de DDK oral (6–8).
Se requieren niveles bajos de fuerza de los músculos orofaciales para generar expresiones. La fuerza de los músculos orofaciales necesaria para el habla normal es como máximo del 10% al 20% de la fuerza muscular máxima.9–12). En hablantes con esclerosis lateral atrófica con debilidad de los músculos orofaciales (es decir, parálisis bulbar), la relación entre la presión de contacto lengua-palatino durante el habla y la fuerza máxima isométrica de los músculos de la lengua es de 2 a 8%. Esta proporción no es significativamente diferente de la de los participantes sanos (10), lo que sugiere que la fuerza muscular máxima y la presión de contacto lengua-paladar durante el habla disminuyen proporcionalmente. Además, los hablantes con disartria en quienes la fuerza de los músculos de la lengua es inferior al límite inferior de los hablantes normales tienen una precisión articulatoria y una gravedad general (incluida la inteligibilidad y la naturalidad del habla) reducidas de moderada a grave.13). En un estudio transversal previo (13), los hablantes de disartria (n = 8) con fuerza muscular de elevación anterior de la lengua grave tuvieron una tasa de DDK oral de <5,8 sílaba/s para la sílaba /tʌ/. En contraste, el 44,6% de los hablantes restantes con disartria tenían una tasa de DDK oral de >5,8 sílabas/s. Estos hallazgos sugieren que una disminución grave de la fuerza de los músculos orofaciales afecta negativamente a la inteligibilidad del habla.
La articulación anormal es la principal causa del habla deficiente (14). En particular, la lengua (entre los órganos articulatorios) tiene un fuerte efecto sobre la articulación. La fuerza de elevación de la parte anterior de la lengua se correlaciona bien con la precisión articulatoria adquirida de forma audible en comparación con la inteligibilidad del habla.4,13). Sin embargo, dado que la precisión de la articulación audible y la inteligibilidad del habla son evaluaciones cualitativas, afectan la distribución de los datos (efecto techo o suelo) (13). Una pendiente del segundo formante (F2) es una evaluación cuantitativa de la articulación. Es una medición acústica cuantitativa basada en el habla conectada (nivel de palabra u oración). La pendiente F2 cambia casi en respuesta a los movimientos de la lengua hacia adelante y hacia atrás (15), y las trayectorias de frecuencia, como los diptongos, suben y bajan con relativa rapidez. Por lo tanto, se especula que la pendiente F2 refleja la velocidad de movimiento de la lengua durante la articulación. Existe una correlación entre la precisión de las vocales medida perceptualmente y la pendiente F2 (16). Además, la pendiente F2 de la transición F2 también se correlaciona con la inteligibilidad del habla (17–21). La explicación clara de la disminución de la pendiente F2 en hablantes con disartria son los cambios relativamente lentos en la forma de la lengua.22). Específicamente, el movimiento hacia adelante y hacia atrás de la lengua durante la articulación es más lento y/o el rango de movimiento es más estrecho, lo que resulta en un cambio más largo y delgado en el movimiento F2.
La hipótesis de que la fuerza de la lengua afecta la velocidad del habla no parece estar respaldada por la débil correlación entre la fuerza de la lengua y las tasas de articulación y DDK oral (13). Sin embargo, estos ritmos cuantifican la rapidez con la que se generan las sílabas y no se considera mucho la precisión de la articulación. Además, existe un equilibrio entre la precisión de la articulación y la velocidad (23). El índice para medir la tasa de generación de sílabas varía de persona a persona en términos de la velocidad real del movimiento de la lengua durante la articulación (la relación entre el rango de movimiento y el tiempo requerido). un estudio (11) investigaron la correlación entre el rango de movimiento del articulador oral durante la articulación y la fuerza de la lengua. Los hablantes con distrofia muscular oculofaríngea (n = 12) no mostraron correlación entre el área del espacio vocálico o el rango vocal F2 y la fuerza de los músculos de la lengua. Este resultado puede deberse al hecho de que el rango de movimiento del articulador oral se puede compensar disminuyendo la velocidad del habla. Dadas las limitaciones anteriores, se necesita investigación adicional sobre la relación entre la fuerza de la lengua y el movimiento lento de la lengua durante el habla.
Este estudio tuvo como objetivo dilucidar aún más la relación entre la debilidad de los músculos de la lengua y la disartria en un grupo multidisciplinario de adultos. Los indicadores relacionados con el habla se han ampliado a partir de la bien estudiada tasa de DDK oral y la inteligibilidad del habla para incluir la pendiente F2. Como se mencionó anteriormente, la pendiente F2 mide directamente el movimiento de la lengua durante la articulación desde el punto de vista del alcance y la velocidad. Además, las tareas de elevación anterior de la lengua y consonánticas de la lengua anterior están relacionadas (4,13,24). Nuestro interés en la relación entre la fuerza de la lengua y la pendiente F2 también fue motivado por la especificidad de este sitio. Este estudio puede proporcionar sugerencias para la adaptación y verificación de la eficacia del entrenamiento de fuerza para la disartria.
Materiales y métodos
Participantes
Esta población de estudio transversal incluyó hablantes con disartria que fueron admitidos en hospitales de agudos y convalecientes entre septiembre de 2017 y junio de 2020 y fueron evaluados continuamente por terapeutas del habla, lenguaje y audición (SLHT). Los criterios de elegibilidad fueron los siguientes: 1) solicitud realizada por un médico para la rehabilitación del habla; 2) japonés como primera lengua; 3) ausencia de deterioro cognitivo grave o trastornos psiquiátricos que puedan dificultar la evaluación del habla, 4) ausencia de complicaciones de la función respiratoria que puedan afectar el habla, como neumonía y asma; y 5) ausencia de defectos en la dentición que afecten la producción de consonantes lingual-alveolares o la medición de la presión de la lengua. La información de antecedentes, como edad, sexo, altura, peso, albúmina y diagnóstico, se obtuvo de los registros médicos de los participantes. El índice de masa corporal se calculó como el peso (kg) dividido por la altura en metros al cuadrado (m2). Se consideró que estos factores explicaban los posibles efectos sobre la fuerza de los músculos de la lengua y el habla causados por factores distintos de la enfermedad primaria que causa la disartria. La clasificación del tipo de disartria fue diagnosticada por SLHT utilizando el sistema de clasificación de Mayo Clinic (1).
También se incluyeron treinta hablantes neurológicamente normales (14 hombres y 16 mujeres) de edades comprendidas entre 19 y 85 años (mediana, 22 años; rango intercuartílico, 21,0 a 23,8 años). Este grupo estaba compuesto por 25 participantes informados en un estudio anterior (25) y cinco seleccionados en sus experimentos preliminares. También incluyó a un participante con cáncer de esófago (76 años, hombre) y otro con fractura trocantérea del fémur (85 años, mujer). Estos participantes formaron el grupo de control para la presión de la lengua y los indicadores relacionados con el habla en este estudio. No se incluyeron sus alturas, pesos y niveles de albúmina.
fuerza de la lengua
Se utilizó un dispositivo de medición de la presión de la lengua tipo globo (TPM-01; JMS Co. Ltd, Hiroshima, Japón) para medir la fuerza de la lengua. Seis SLHT realizaron mediciones de la presión máxima de la lengua (MTP), incluido el autor capacitado (WY). La reproducibilidad y confiabilidad de este dispositivo han sido validadas en un estudio previo (26). Los valores medidos se calcularon según una metodología previamente establecida (26–29). El TPM-01 consta de una sonda desechable, un tubo de inyección como conector y un dispositivo de anillo duro (bloque de mordida; longitud, 8,5 mm; espesor, 0,5 mm; diámetro, 6,0 mm) (Higo 1).
(A) Dispositivo de medición de la presión de la lengua tipo balón (TPM-01; JMS Co. Ltd, Hiroshima, Japón) y (B) posicionamiento intraoral del balón.
Se indicó a los participantes que colocaran el globo en su cavidad bucal en posición sentada. Sostuvieron la sonda en el punto medio del diente central. Se pidió a los participantes que mantuvieran esta posición mientras el medidor ajustaba la sonda y confirmaba la posición correcta. Las mediciones se realizaron tres veces con 1 min de descanso y un ejercicio preliminar. El valor máximo de las tres mediciones se definió como MTP en kilopascales (kPa). En este dispositivo de medición se comprime un globo, que se fija delante de la lengua, con la lengua hacia el paladar. Por tanto, se especula que refleja la fuerza anterior de la lengua. Además, dado que el bloque de mordida está fijado por los incisivos, la fuerza de compresión de la articulación temporomandibular no afecta la medición del MTP.
Análisis del habla
La prueba del habla se evaluó mediante dos tareas: leer en voz alta una oración larga “El viento del norte y el sol” y oral-DDK de la consonante lingual-alveolar /ta/ (/a/ corresponde a /ʌ/ en japonés). En la tarea de lectura en voz alta, se instruyó a los pacientes a «leer en voz alta usando el volumen, el tono y la velocidad como cuando hablan normalmente (sin acelerar o desacelerar intencionalmente)». Se realizó una lectura de práctica antes de grabar. En el DDK oral, se pidió a los participantes que “repitieran /ta/ a máxima velocidad sin respirar” y se realizaron dos mediciones. El discurso de los participantes se guardó como un archivo sin comprimir, con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz con cuantificación de 16 bits mediante una grabadora de voz digital (R-05; Roland, Shizuoka, Japón). La grabación se realizó en una habitación silenciosa con un nivel de ruido de 30 dBA o menos. La distancia entre el micrófono y la boca fue de 15 cm y el nivel de entrada se mantuvo constante.