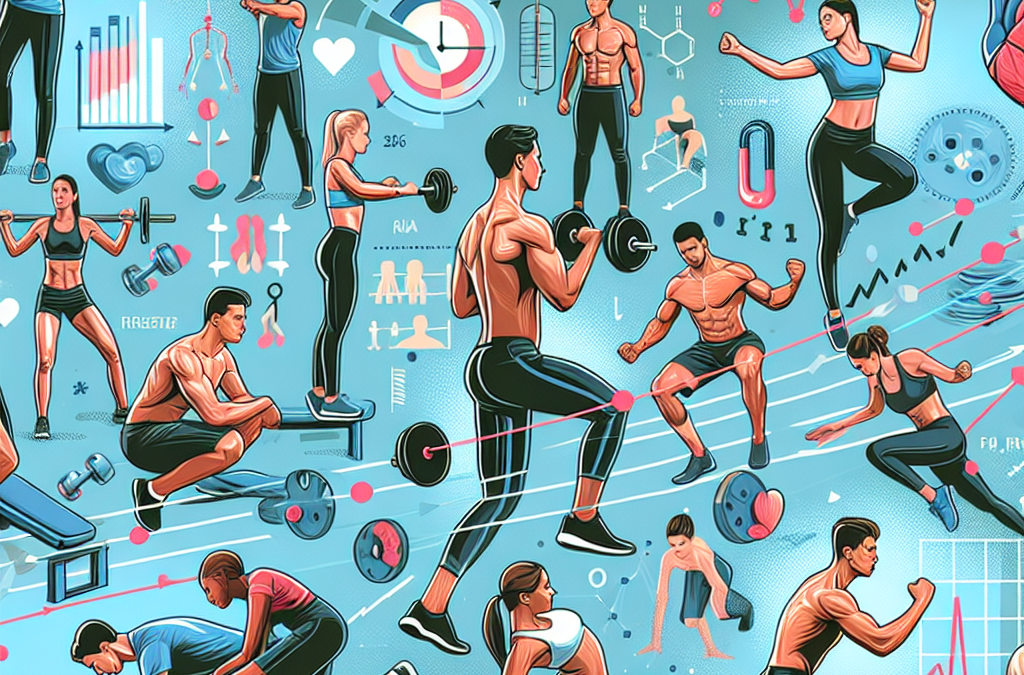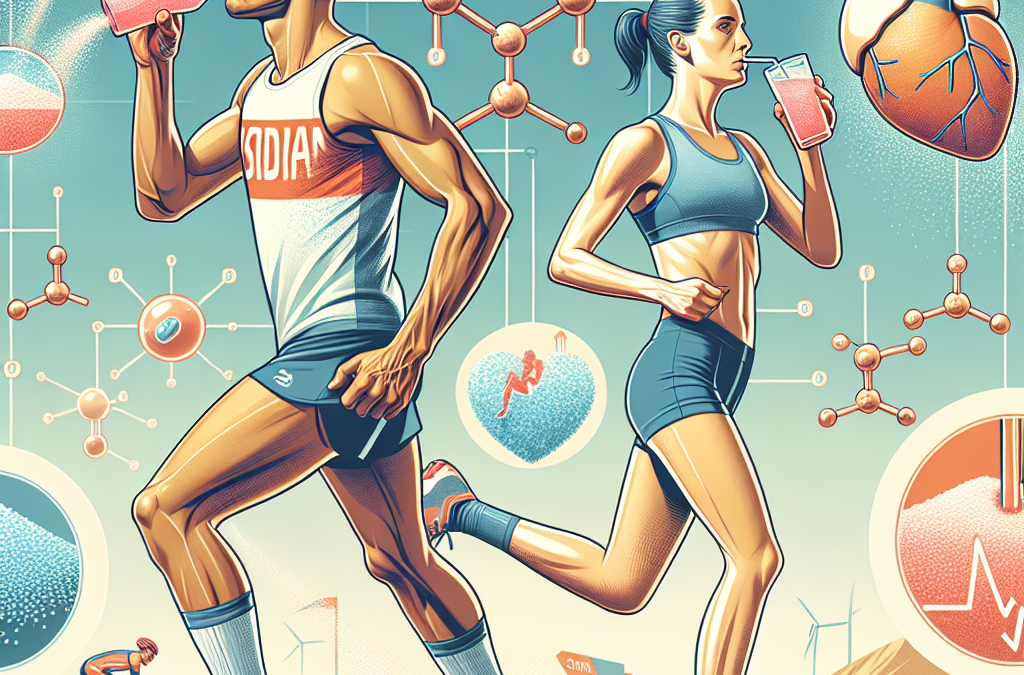Resumen
La prevalencia del síndrome locomotor aumenta naturalmente con la edad, pero aproximadamente la mitad de las personas no ancianas también cumplen los criterios para el síndrome locomotor, lo que sugiere que incluso las personas más jóvenes deben prestar atención a su propio estado de salud. El sueño es importante para la salud física, cognitiva y psicológica. Algunas personas con mala calidad de sueño pueden correr el riesgo de desarrollar un estado de salud negativo. Aunque los efectos de las estrategias de higiene del sueño para personas mayores se han investigado bien, no se han identificado estrategias óptimas de higiene del sueño no farmacológicas para mejorar la calidad del sueño en personas no ancianas. Realizamos una revisión sistemática y un metanálisis en red (NMA) de ensayos controlados aleatorizados destinados a dilucidar los efectos de varias intervenciones no farmacológicas en la calidad del sueño en personas no ancianas e identificar la intervención óptima. Se realizaron búsquedas exhaustivas en el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados, Medline, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Physiotherapy Evidence Database y Scopus. Identificamos 27 estudios centrados en los efectos de varias estrategias no farmacológicas de higiene del sueño en personas no mayores, y 24 estudios se aplicaron al NMA. Los resultados actuales mostraron que el entrenamiento de resistencia fue la intervención más eficaz para mejorar la calidad del sueño en personas no mayores. Además, este estudio reveló los efectos de las intervenciones no farmacológicas, como la actividad física, la intervención nutricional y las intervenciones de ejercicio. Este es el primer informe que utilizó el NMA para comparar los efectos de varias intervenciones no farmacológicas en la calidad del sueño en personas no mayores.
Introducción
La prevención de la disfunción musculoesquelética y la mejora de la recuperación funcional después de enfermedades musculoesqueléticas son necesarias para mantener la calidad de vida a largo plazo de personas de varias generaciones. El síndrome locomotor, identificado por primera vez por la Asociación Japonesa de Ortopedia en 2007, incluye diversas deficiencias en comparación con la disfunción musculoesquelética de la marcha (1). La prevalencia del síndrome locomotor aumenta naturalmente con la edad, pero aproximadamente entre el 40% y el 50% de los individuos no ancianos de entre 40 y 50 años también cumplen los criterios para el síndrome locomotor (2). Más sorprendente aún es que el 21,7% de los hombres y el 25% de las mujeres menores de 40 años cumplen los criterios del síndrome locomotor (2), lo que sugiere que incluso las personas más jóvenes deben prestar atención a su propio estado de salud.
La fragilidad se considera un síndrome biológico relacionado con la edad que se caracteriza por una disminución de la capacidad de reserva biológica debido a cambios en varios sistemas fisiológicos y una menor resistencia a los factores estresantes, exponiendo a los individuos al riesgo de resultados negativos (discapacidad, caídas, hospitalización y muerte) debido a factores estresantes menores.3–7). La fragilidad también es frecuente en pacientes no ancianos, especialmente aquellos sometidos a cirugía, y se asocia con un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria posoperatoria (8, 9). El síndrome locomotor y la fragilidad no son eventos inevitables que siempre ocurren con el envejecimiento. De hecho, los adultos que continúan practicando un estilo de vida saludable, evitan la inactividad, participan en ejercicio físico (caminatas, entrenamiento de fuerza, actividad física, etc.), utilizan servicios de prevención de cuidados y se relacionan con familiares y amigos tienden a mantener vidas saludables e independientes y reducir los costos relacionados con la salud.10), lo que posiblemente indique que estos eventos negativos, como el síndrome locomotor o la fragilidad, pueden prevenirse, posponerse o incluso mejorarse mediante intervenciones óptimas en el momento adecuado (11).
Se ha sugerido que los problemas de sueño y la fragilidad tienen una relación en los adultos (12). Se dice que la fragilidad puede provocar ciclos de sueño alterados, y también se ha propuesto una relación bilateral entre la fragilidad y los problemas de sueño (13). La mala calidad del sueño es un problema común en adultos con una prevalencia estimada que oscila entre el 12% y el 40% (14, 15). La mala calidad del sueño se asocia con el deterioro cognitivo (16), disminución de la calidad de vida (17, 18) y la carga económica (19). Roncoroni et al. han investigado los efectos de las deficiencias del sueño en personas no mayores y han informado que una peor calidad del sueño se asociaba con una mayor probabilidad de desarrollar un estado de salud negativo, incluido el sobrepeso, sentirse a menudo deprimido o sentirse a menudo ansioso (20). Para lograr un envejecimiento saludable, la mejora de la calidad del sueño se considera una importante estrategia de promoción de la salud. Además, los problemas del sueño, como la mala calidad del sueño, se encuentran entre las comorbilidades más comunes asociadas con diversos dolores musculoesqueléticos (21–24). La prevalencia del insomnio es dos veces mayor en pacientes con osteoartritis (OA) (25%) en comparación con aquellos sin OA (11%). Más de dos tercios de los pacientes con OA tienen trastornos del sueño (25). La mala calidad del sueño se asocia con dolor musculoesquelético y puede ser un factor de riesgo para el síndrome locomotor y la fragilidad física.
El sueño es importante para la salud física, cognitiva y psicológica, pero muchas personas no duermen bien (26–28). De hecho, entre 50 y 70 millones de adultos estadounidenses tienen problemas de sueño y un tercio de los adultos no duermen lo suficiente (29, 30). Más de 9 millones de adultos estadounidenses de 30 años o más dependen de medicamentos para dormir para poder conciliar el sueño cada noche (31, 32). Los adultos de mediana edad y mayores tienen más probabilidades de tomar medicamentos para ayudar a dormir debido a la disminución relacionada con la edad en la calidad y duración del sueño (33). Existen varias alternativas no farmacológicas para mejorar la calidad del sueño, como la terapia cognitiva conductual, la meditación consciente y la actividad física.14, 34, 35). Algunas personas con mala calidad de sueño pueden correr el riesgo de volverse frágiles más temprano en la vida o en el futuro (36–38). Por lo tanto, las estrategias eficaces de higiene del sueño temprana pueden ayudar a reducir el riesgo futuro en personas no mayores.
La Guía Europea para el Diagnóstico y Tratamiento del Insomnio establece que el ejercicio es eficaz en el tratamiento del insomnio (39) y sugiere que el ejercicio también puede ser eficaz para mejorar la calidad del sueño. Un metanálisis en red reciente (NMA) ha informado que una combinación de ejercicio aeróbico y entrenamiento de resistencia, así como ejercicio bajo supervisión presencial, es eficaz para mejorar la calidad del sueño en adultos mayores (40). Sin embargo, no se han identificado las estrategias óptimas de higiene del sueño para mejorar la calidad del sueño en personas no ancianas. Un método de análisis relativamente nuevo, el NMA, permitió una comparación directa e indirecta de múltiples intervenciones para determinar la efectividad relativa de varias intervenciones. Aquí, nos propusimos dilucidar los efectos de varias intervenciones en la calidad del sueño en personas no ancianas e identificar la intervención óptima mediante la realización de una revisión sistemática y un NMA de ensayos controlados aleatorios (ECA).
Materiales y métodos
Esta revisión sistemática y NMA se informan de acuerdo con la declaración de Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis (41), y fue registrado en UMIN-CTR (ID: UMIN000050666).
Búsqueda de literatura
Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos electrónicas desde los primeros registros hasta el 21 de febrero de 2023: Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (CENTRAL), Medline (PubMed), Índice acumulativo de literatura de enfermería y salud afín, Base de datos de evidencia de fisioterapia (PEDro) y Scopus. Se proporcionan más detalles sobre la estrategia de búsqueda en el Archivo S1.
Criterios de selección
Los criterios de inclusión para los estudios fueron los siguientes: 1) individuos sanos que no habían sido diagnosticados con ninguna enfermedad por un médico; 2) la edad media reportada de los participantes fue ≤64 años; 3) uso de intervenciones no farmacológicas dirigidas a mejorar la calidad y cantidad del sueño (intervenciones nutricionales, modificación del estilo de vida, ejercicio, actividad física, etc.); 4) la calidad y cantidad del sueño se evaluaron cuantitativamente (incluyendo evaluaciones subjetivas y objetivas); 5) el diseño del estudio fue RCT; y 6) publicación en una revista revisada por pares. Los criterios de exclusión incluyeron lo siguiente: 1) mujeres embarazadas o posparto como participantes; 2) los participantes tenían trastornos del sueño; 3) los participantes usaban medicamentos; 4) se realizaron intervenciones no farmacológicas distintas a la higiene del sueño; y 5) no hay estadísticas descriptivas para realizar un metanálisis.
Selección de estudios
Dos revisores realizaron la búsqueda de forma independiente, seleccionaron los títulos de los artículos y revisaron los resúmenes para evaluar la elegibilidad (KH y TH). Los artículos que parecían cumplir con los criterios de elegibilidad se incluyeron para su consideración en la revisión de texto completo realizada por dos revisores. Los artículos incluidos en la revisión sistemática se determinaron por consenso (KH y TH). Cualquier desacuerdo durante la selección de los artículos se resolvió mediante una discusión con un tercer revisor (TI).
Extracción de datos
Utilizando un formulario estandarizado de extracción de datos, un revisor (KH) extrajo inicialmente información sobre los participantes del estudio, las intervenciones y los resultados del sueño. Luego, el segundo revisor (TH) examinó y validó los datos extraídos. Los datos extraídos incluyeron las medias (valor final y puntuación de cambio), las desviaciones estándar, el tamaño de la muestra y los intervalos de confianza del 95% (IC del 95%). Cuando no se disponía de información suficiente, los datos se estimaron utilizando los métodos recomendados en el Manual Cochrane para Revisiones Sistemáticas de Intervenciones (42).
Evaluación del riesgo de sesgo
Dos revisores independientes (KH y TH) evaluaron el riesgo de sesgo de todos los estudios incluidos mediante la herramienta Cochrane Risk of Bias, y los desacuerdos fueron resueltos por un tercer revisor (TI). Esta herramienta comprende cinco dominios relacionados con la validez interna y estadística del ensayo y se califica en una escala de tres puntos. La escala es una herramienta confiable y válida para evaluar el riesgo de sesgo en ensayos individuales.
Metaanálisis de redes
Se extrajeron los datos de los resultados y se realizó un análisis de la calidad del sueño utilizando los valores de los resultados evaluados inmediatamente después de finalizar la intervención. Los datos de los resultados utilizados en el análisis de la calidad del sueño fueron la calidad del sueño. Los tamaños del efecto para las comparaciones de la calidad del sueño se calcularon con un modelo de efectos aleatorios utilizando Review Manager versión 5.4 para las diferencias de medias estandarizadas (SMD) y los errores estándar. Utilizamos un modelo de análisis de la calidad del sueño frecuentista de efectos aleatorios con métodos de estimación de máxima verosimilitud restringida.
Se empleó este marco frecuentista en lugar de un marco bayesiano, porque el NMA frecuentista supone un modelo simple y distribuciones previas no informativas para todos los parámetros de efecto de la intervención, y los resultados de los análisis bayesianos y frecuentistas son similares. El NMA se realizó utilizando el paquete netmeta del software estadístico R (versión 3.3.3). La heterogeneidad se evaluó utilizando la prueba Q de Cochran (el nivel de significación es P < 0,01) e I2 estadística (yo2 > 50%).
La heterogeneidad total de la red se evaluó descomponiéndola en los dos componentes siguientes: heterogeneidad dentro de los diseños y discrepancia entre los diseños. Si se encontró heterogeneidad significativa, se calculó un valor Q para indicar inconsistencia total con base en el modelo completo de efectos aleatorios de interacción diseño-tratamiento (42). Con base en los valores Q indicados, decidimos si utilizar un modelo de efectos aleatorios o de efectos fijos (se adoptó el modelo con el valor Q más pequeño). Si se observó la formación de subredes durante el modelado, se verificó la estructura de la red y se redujo el conjunto de datos analíticos para garantizar que solo se incluyeran las intervenciones conectadas a la red.
Se crearon diagramas forestales para mostrar los efectos de varias intervenciones en comparación con el control. Además, se crearon diagramas de calor neto para evaluar la contribución del modelo de red a la inconsistencia y la inconsistencia del diseño. Además, se utilizó el puntaje P para evaluar la efectividad relativa, ya que mide la certeza de que una intervención es mejor que la otra, promediando todas las intervenciones en competencia; se ha demostrado que el puntaje P es equivalente…