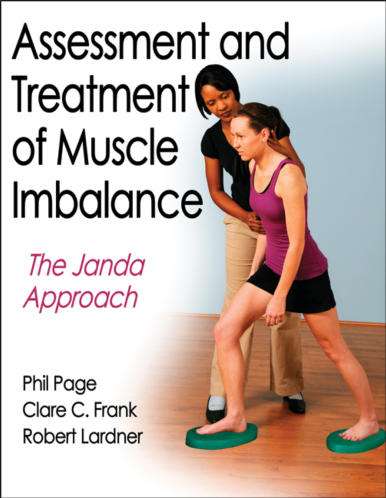¿Estamos seguros de que cuando entrenamos con método continuo uniforme, no estamos produciendo efectos que corresponderían a un fartlek o viceversa?
Con estas líneas se plantea una reflexión que debería ser tenida en cuenta a la hora de asignar este tipo de tareas y su manera de controlarlas. Para ello, nos basamos en el modelo DIPER y sus 8 zonas o áreas funcionales.
El método continuo
Consiste en un trabajo ininterrumpido. Este no supone un método en sí sino un conjunto de métodos entre los que encontramos los siguientes:
- Método continuo
uniforme. Consiste en un trabajo sin interrupciones en el cual se mantiene constante
la potencia de la carga (energía reclamada en unidad de tiempo) y que, en el
caso de tratarse de tareas de carrera, se referirá a la velocidad de
desplazamiento. Éste, en función de sus exigencias energéticas en unidad de
tiempo, puede clasificarse, a su vez, en extensivo, medio e intensivo.
- El método
continuo variable. Se trata igualmente de un método sin interrupciones. No
obstante, a diferencia del anterior, existe una variabilidad de la potencia. De
la misma forma, si se trata de una tarea de carrera, existe una variabilidad en
la velocidad de desplazamiento.
La carga externa y la carga interna.
Por otra parte es importante recordar la diferencia existente entre la carga externa (tarea a realizar previamente) y la carga interna (efectos o exigencias que se le reclaman al organismo con la carga externa). Estos efectos pueden variar según una serie de circunstancias, en muchas ocasiones de difícil control.
La paradoja método continuo versus fartlek
Se plantea desde el punto de vista del modelo DIPER. Este modelo de entrenamiento está basado en ocho zonas o áreas funcionales y permite ubicar las cargas en función de la exigencia de energía/tiempo de la carga.
Para tratar esta reflexión se parte de un ejemplo de carrera continua con las directrices de un método continuo uniforme (figura 1).
Supongamos el trabajo se realiza en un terreno con orografía irregular, tal y como sucede en muchas ocasiones, cuando el entrenamiento tiene lugar en plena Naturaleza o en un parque. Aquí se presentan dos casos en función del procedimiento de control de la carga:
- Control de la carga mediante la velocidad de
desplazamiento. Para mantener una
velocidad constante, el deportista cuando tiene que ascender, su exigencia energética
aumenta. Esto supone con muchas probabilidades que “entre” en zonas superiores
del plano. Por el contrario, cuando está descendiendo, si mantiene la velocidad,
su exigencia energética descenderá. Por todo ello también es más que probable
que “salte” a zonas más bajas. De esta forma se plantea la paradoja, mediante la
cual, una carrera que se supone continua uniforme (carga externa), se convierte
en una carga interna correspondiente con un método continuo variable o Fartlek
(figura 1, tarea 1).
- Control de la carga mediante la frecuencia cardiaca. Supongamos ahora que al atleta se le asigna la
misma tarea pero en la que debe mantenerse en una franja de frecuencia cardiaca
entre 150 y 160 pulsaciones/minuto. El corredor, cuando asciende deberá bajar
su velocidad para no salirse de la franja por arriba. En cambio, cuando
desciende, deberá incrementar la velocidad para evitar salirse de dicha franja,
esta vez por abajo. De esta forma, se plantea la paradoja de que lo que
supondría un fartlek como carga externa, con variaciones de la velocidad, se
convierte en una carga interna con los efectos que produciría una tarea continua
uniforme (figura 1, tarea 2).
Figura 1. Representación gráfica de la carga interna producida por dos tareas correspondientes a un método continuo, mediante un trabajo de carrera cuando se trata de un terreno de perfil irregular (parte superior). Tarea (1). Carrera continua con velocidad constante en la que se aprecia el “salto” de zonas; Tarea (2). Carrera continua con variación de la velocidad en función de la frecuencia cardiaca. En este caso no se producen “saltos” y, como consecuencia, los efectos durante todo el tiempo que dura la carga son los mismos al incidir en una única zona.
Existen otras variables que dependen del estado puntual del atleta (estado de forma, estado de fatiga, etc.) para esto se contemplan los siguientes casos:
- Momentos en los
que esté altamente fatigado o ha sufrido bajadas de forma, aunque se tratase de
un terreno totalmente llano, la velocidad pese a ser constante, puede provocar
una mayor exigencia de energía/tiempo ya que puede haber descendido su fuerza o
cualquier otra capacidad y, en consecuencia, puede haber decrementado su
economía de carrera, lo que le obligará a un sobreesfuerzo para mantener la
velocidad y le haría incidir en zonas superiores a las previstas. En cambio, si
el control se realiza a través de su frecuencia cardiaca, en esta situación,
tendrá que adaptarse a la franja de frecuencia establecida y realizará el
entrenamiento a menos velocidad lo que le permitirá incidir en la zona
correcta.
- Puede suceder
que por adaptación, el deportista haya aumentado su estado de forma. Si se le
pide que mantenga la velocidad predeterminada, realizará un esfuerzo menor
(carga interna menor) por lo que puede incidir en zonas más bajas aún
manteniendo la velocidad y producir otros efectos distintos a los deseados. En
cambio, si se ajusta a la franja de frecuencia cardiaca, se verá obligado a
aumentar la magnitud de la carga interna. Esto significa que aumentando su
velocidad de desplazamiento, estará incidiendo en la zona prevista.
Por todo lo expuesto, la propuesta que se deriva de esta reflexión no sería otra que, siempre que fuese posible y si las zonas de entrenamiento están suficientemente ajustadas, se debería controlar el método de entrenamiento continuo uniforme a través de la frecuencia cardiaca. Conviene aclarar que este procedimiento de control, es válido para todas las zonas en las que se exija de prestaciones aeróbicas y en momentos de desarrollo de capacidades (periodos básico o específico) ya que en el periodo competitivo, prevalece el método de competición que debe reproducir y adaptarse a las exigencias de la prueba.
Capacitación relacionada
Bibliografía
- Billat, V. (2002).:
Fisiología y metodología del entrenamiento. Barcelona. Paidotribo.
- García-Verdugo,
M.(2007).: Resistencia y entrenamiento. Una metodología práctica. Barcelona.
Paidotribo.
- García-Verdugo, M;
Leibar, X. (1997).: Entrenamiento de la resistencia. Madrid. Gymnos.
- Navarro, F. (1998).:
La resistencia. Madrid. Gymnos.
- Siff, M;
Verkhoshansky, Y. (2000).: Super entrenamiento. Barcelona. Paidotribo.
- Oliver, A. (2012.: La
evolución del entrenamiento de resistencia. Cuadernos de Atletismo II parte.
Madrid. RFEA.
- Zintl, F. (1991).: Entrenamiento
de la resistencia. Barcelona. Martinez Roca.
- Navarro, F. (1998).: La
resistencia. Madrid. Gymnos.
WEB PERSONAL: http://www.garciaverdugo.com